Por Raúl Mejía
1. Les presento a Tereza
La primera noticia que tuve sobre un tal Svejk y la novela donde éste cobra vida fue hace casi treinta años. Quizás en 1992. Una amiga, oriunda de Praga, quien por entonces contaba con escasos 21 años, me lo puso como una lectura obligada y casi una obra maestra de la literatura de su país. Esa escuincla, estudiante de medicina en la entonces languidecente Checoslovaquia, ya podía tomarse en serio como lectora aferrada, una “amenaza pública” en cualquier formato -algo excepcional a su temprana edad: “exudaba novelas”.
No es que Tereza -así se llama esa mujer entrañable- considerara a Jaroslav Hašek la cima de la literatura mundial, pero tenía a Las aventuras del buen soldado Svejk como una lectura ineludible. Escucharla cuando hablaba de ese personaje me hacía pensar en una especie de Periquillo sarniento en versión checa. Pos chance y sí porque miren ustedes, el personaje de Joaquín Fernández de Lizardi es el clásico pícaro de la literatura en español y Svejk es…este… mmh… ¿qué será? Joder, ese sujeto era y es algo difícil de clasificar. No hay acuerdo hasta la fecha: ¿era un cínico, un visionario, un irresponsable? Vayan ustedes a saber, él no tenía problemas para presentarse como “un idiota oficial”.
Tereza, “lectora lúdica y profesional” (hoy es una neuróloga especialista en todo lo referente al Alzheimer y otros achaques vinculados a la fábrica de sinapsis) era y es capaz, si le dan la menor oportunidad, de hablar de literatura “todo el santo día”. Pasé horas escuchándola hablar de El maestro y Margarita. De hecho, me gustó más cuando ella me contó la historia que cuando la leí; o las sesiones con un brandy infame (Charleston) leyendo poemas de Marina Tsvetáyeva. “Seguro la has leído ¿verdad?” –preguntaba.
En casi tres décadas nos hemos encontrado cuatro o cinco veces. En uno de esos encuentros, en el 2013, Tereza nos condujo por los laberintos de su ciudad. Éramos cuatro: JazzMINE, Syl, Lulú y yo. En algún momento, mientras deambulábamos por algún callejón, me preguntó si finalmente le había dado una oportunidad a Las aventuras del buen soldado Svejk. Mi respuesta fue la misma: “prometo hacerlo”.
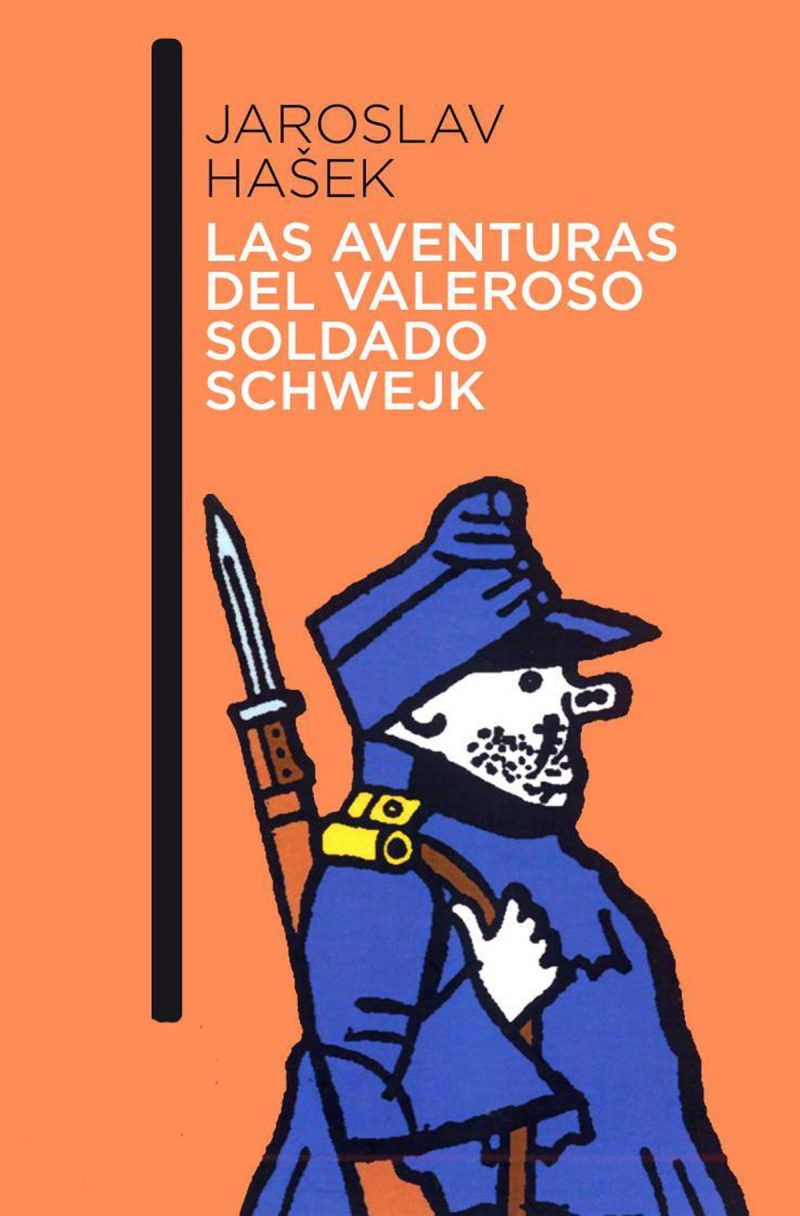
II. Los personajes
Un año después leí el primer tomo (no he abordado los otros tres). El soldado creado por Jaroslav Hašek me remitió a personajes que parecen evocar un mismo espíritu: la rebeldía, la inconformidad encarnada en sujetos marginales. Pienso en Holden Caufield (de El guardián entre el centeno); Ignatius Reylli (de La conjura de los necios); Bartleby, el escribiente de Melville; en Billy Pilgrim, actor principal en Matadero cinco de Kurt Vonnegut y, ya entrados en alusiones, el desparpajado Wilt de Tom Sharpe. Una rebeldía muy extraña, debo apuntarlo.
Con la historia de Holden Caufield, personaje icónico creado por JD Salinger, se puede llegar a pensar que “no pasa nada” en la novela. El protagonista es un muchacho de dieciséis años expulsado de una escuela para niños ricos quien, antes de que se enteren sus padres, decide vagar por Nueva York.
La novela es la pormenorización de los días de este chamaco inconforme, crítico incontinente de la sociedad y dado a la infelicidad. Todo le decepciona: “Me paso todo el día diciendo que estoy encantado de haberlas conocido a personas que me importan un comino, pero supongo que si uno quiere seguir viviendo tiene que decir esas tonterías”.
La pregunta de un “lector adulto” puede ser ¿por qué este muchacho es como es? La respuesta –me arriesgo- es que hay pérdidas que son como un navajazo en el alma: la muerte de su hermano Allie, nunca superada por Holden, es una gota derramadora de vasos en cualquier persona; de ahí a deambular por una ciudad “ancha y ajena” y corroer cuanto se observa, solo hay un paso. Hay millones de Caufield en el mundo en este momento, sentados en alguna banca de un centro comercial o una plaza con un navajazo reciente. Es en la adolescencia en donde esas heridas calan más profundo, mientras los mocosos encuentran su lugar en el mundo; al menos eso dicen los expertos.
El final -en donde se desvela el “misterio” del título- le queda hecho a mano al personaje: lo que realmente quiere hacer en la vida es estar oculto en un campo sembrado de centeno, cuidando a los niños que ahí juegan ajenos al peligro de un precipicio cercano: “En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo y los salvo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Yo sería el guardián entre el centeno”.
Ignatius Reilly es otro tipo de sujeto. Me recuerda a un personaje del pasado remoto de la tele mexicana: “Gordolfo Gelatino”, parásito confeso que vivía a expensas de su madre y refractario al trabajo. Ignatius coincide, en su relación maternal, con Gordolfo (y también el autor, John Kennedy Toole) pero suma otras prendas y cualidades que lo enriquecen como personaje y dejan la analogía con Gelatino como una majadería de mi parte: Ignatius es un intelectual, un huevón, tacaño, impresentable, mantenido; no concuerda con nada ni nadie, come pura chatarra, se la pasa escribiendo una diatriba contra el mundo posterior a la Edad Media, carente de “teología y geometría” además de “decencia y buen gusto”.
Un ejemplo de los alcances de este sujeto memorable es cuando recién termina de pergeñar un texto denostando al Siglo de las Luces y se ve en la necesidad de citarse a sí mismo. Así, nos enteramos que hizo una monografía que donó a la biblioteca Howard Tilton. Va la auto-cita del tamaño de su vanidad: “Ver Reilly, Ignatius J. Sangre en sus manos: el gran crimen, un estudio de ciertos abusos que se cometieron en la Europa del siglo XVI. Monografía. Dos páginas, 1950, sección de libros raros, pasillo izquierdo, tercer piso, Biblioteca Howard Tilton, Universidad de Tulana, Nueva Orleans, 18. Louisiana”.
Sus aportes intelectuales se ven parcialmente suspendidos por una desgracia de dimensiones apocalípticas: un accidente de tráfico y el pago de los daños lo obligan a ponerse a trabajar, algo denigrante para Ignatius. Cuando su madre le pide ir a la biblioteca a solicitar nuevamente un empleo (había trabajado ahí dos semanas y era, al momento del diálogo, su única experiencia laboral) le contesta: “Lo dudo muchísimo. La verdad es que le dije unas palabras más bien mordaces a la encargada del departamento (…) tienes que comprender el miedo y el odio que inspira a la gente mi Weltanschauung (…) creo ese incidente engendró en mi una resistencia psicológica al trabajo”.
Con el accidente y sus consecuencias (su entrada al ámbito laboral) Ignatius escribe en alguno de sus diarios, ante la inminente condena del trabajo asalariado: «Me he enfrentado al sistema cara a cara por primera vez en mi vida, plenamente decidido a actuar dentro de su marco como observador y crítico de incógnito».
La novela entra, así, en lo que considero uno de los mayores acierto de John Kennedy Toole: un desfile de personajes delirantes en una sinfonía de lo absurdo. El comic al servicio de la novela –o viceversa: Burma Jones, Lana Lee (que completa sus gastos vendiendo fotos porno suyas); Mancuso, policía encubierto a quien todos descubren; la anciana Miss Trixie soñando con su jubilación y Myrna Minkoff, la rebelde contestataria quien salva a Ignatius de ser internado en un psiquiátrico y éste le augura un lugar en el cielo. Ambos se van a Nueva York. De alguna manera eso salva a Reilly; John no tuvo esa suerte.
Dos formas de estar en el mundo (o no estar) en sendos personajes de la misma línea y diferente edad: Holden Caufield e Ignatius Reilly.
Experiencia aparte es Bartleby: inofensivo, apocado, rigurosamente correcto a la hora de “relacionarse” con sus semejantes que logra desquiciar una estructura burocrática financiera con una prudente, modesta, educada frase: “preferiría no hacerlo”. No hay nada en el flacucho sujeto que permita imaginar algo malévolo, agresivo o contestatario. No representa riesgo ni peligro. Es contratado como copista en una oficina y lo hace con dedicación enfermiza hasta que un día su jefe le solicita ayuda para revisar unos documentos y él contesta la frase inmortal: “preferiría no hacerlo”.
Así, sin más.
No un categórico “no me da la pinche gana gana hacerlo”, sino el educado condicional “preferiría”. Sus compañeros de oficina recomiendan correrlo. Uno se ofrece de voluntario para romperle la nariz (o “partirle la madre”, para ser claros) pero el jefe se apiada y ahí empieza lo desmesurado (pero con buenas maneras): Bartleby sólo transcribe textos oficinescos y luego ni eso. No sale de la oficina, vive ahí, casi no come y jamás coopera porque “preferiría no hacerlo”. La oficina se convierte en un caos y el jefe opta por salir de ahí, pero Bartleby se queda y el responsable de su suerte (legal, administrativa, social) es el abogado dueño del despacho. No hay forma de ayudar al pobre diablo ahí confinado porque cualquier intento en ese sentido implica su cooperación y Bartleby… “preferiría no hacerlo”.
El final del relato es conmovedor. Aun en la cárcel, no hay forma de mejorar sus condiciones de vida (con cargo a la cartera del abogado) él enjuto empleadillo prefiere no colaborar. Una revolución pacífica y sin movimiento. Sin revolución.
Mencioné a un personaje de Vonnegut, pero al llegar a este punto del escrito tuve la “sensación” de comprender sus delirios -como esos viajes en el tiempo y su relación con unos extraterrestres que lo abducen regularmente: Billy Pilgrim, con todo y sus desplantes, parece la única persona normal -lo “normal” que puede ser un soldado deambulando en medio de uno de los bombardeos más inútiles y letales de la II Guerra Mundial: Dresden. Eso explica buena parte del delirio.
III. …pero Svejk se cuece aparte
Este soldadillo sin importancia y de preferencia baboso, no tiene ni la capacidad conspirativa de Ignatius Reylli, ni el talento crítico de Caufield, ni la fantasía de Pilgrim. Uno no se explica cómo puede un sujeto tan limitado (o sabio o visionario; uno termina por no saber en dónde ubicarlo) meterse en tantos problemas, fracturar instituciones, exponer la miseria de un entramado burocrático -el mismo que Kafka, su contemporáneo y coetáneo, describió en varias de sus novelas de manera tenebrosa- y nunca sentirse ni aludido, ni ofendido, ni protagonista de nada.
La aproximación inicial a Svejk nos muestra a un hombre anodino y su entorno social ordinario e inmerso en circunstancias históricas de dimensiones épicas de las que poco o nada sabe. La novela es la muestra documentada de cómo la transformación del mundo a partir de un asesinato de repercusión mundial es apenas el paisaje para poner en relieve vidas simples -sin pretensiones heroicas o de trascendencia personal- enfrentadas a otros personajes insulsos, mediocres pero con pequeños “podercitos” capaces de trastocar vidas (la burocracia siempre parasitaria). Un Kafka al revés.
Cuando Svejk se entera del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, está bebiendo en la cantina de sus amores abrochándose las agujetas de sus botas. No sabe quiénes son “Francisco y Fernando”. Confunde al príncipe austriaco con un par de conocidos suyos. El crimen que provocó el inicio de la primera guerra mundial –ni más ni menos- a Svejk le resulta desconocido. En medio de la borrachera se pone locuaz y dice estupideces de beodo frente a un agente secreto y termina en la cárcel acusado de pronosticar el inicio de la primera guerra mundial -entre una docena de cargos adicionales.
Tras las rejas, todo le parece justificado, normal. Sin problema asume que se merece lo que le pasa. No se opone a nada, no se defiende (igual que Bartleby), se deja llevar al grado de desquiciar y/o desnudar a la burocracia empeñada en castigarlo por un “grave delito”.
Las autoridades necesitan diagnosticar el tipo de locura de Svejk y llaman a tres sabios especialistas en tres escuelas científicas distintas, con tres teorías psiquiatricas contradictorias. Apenas llega a la sala, el paciente saluda de manera extraña: “¡Señores, que viva el emperador Francisco José!”
Todas las pruebas confirman que Svejk es un lunático. Los sabios se dan cuenta de la gravedad del caso y deben tomarlo con toda seriedad. Uno de ellos, solemne y científico, le pregunta:
-¿Es el Radio más pesado que el Plomo?
-No lo sé. Nunca los he pesado –contesta Svejk; en seguida, otro respetado erudito le soltó una pregunta más profunda:
-¿Cree usted en el fin del mundo?
-Primero tendría que ver ese fin del mundo –contesta con negligencia– pero seguro eso no va a ocurrir mañana.
Los expertos se mostraban satisfechos de sus importantes conclusiones apegadas a los últimos avances de la ciencia, pero hacía falta una pregunta definitiva:
-¿Cuánto es 12897 por 13863?
-729 –contestó Svejk sin pestañear.
Todos concluyeron que el sujeto frente a ellos (quien les agradecía el tiempo que se tomaron en analizar su caso) era, oficial y clínicamente, un cretino al que se le podían aplicar todas las leyes naturales inventadas por los maestros de la psiquiatría.
Y lo hicieron.
Es enviado a un manicomio en donde, lo confiesa, vive los momentos más felices de su vida y describe al compañero de cárcel que más lo impresionó: “El más peligroso era un señor que se hacía pasar por el tomo XVI del diccionario científico de Otto y pedía a sus compañeros que lo abrieran y buscaran lo que decía sobre el obrero que lo había encuadernado, sin lo cual estaría perdido”.
IV
Cuando uno piensa en Ignatius Reilly o en Holden Caufield intuye que está ante dos personajes que tienen una intención: sembrar el caos, criticar, exponer las banalidades de la sociedad que les tocó vivir.
Bertleby y Svejk no cotizan en esa categoría. Estos dos sujetos no pretenden nada. Sólo están ahí y fluyen, aunque ese fluir sea chocante, desesperante. Estos personajes se dejan llevar, nada hacen, ahí están, carcomen la convivencia y al hacerlo muestran lo fatuo de ésta.
Sergio Pitol, en la introducción a la edición que leí de Las aventuras del buen soldado Svejk (CONACULTA, Colección Cien del Mundo, 1992) apunta: “La vasta humanidad que puebla las páginas de esta novela, tanto los oficiales que dirigen las operaciones militares como la multitud que marcha hambrienta y beoda hacia la muerte, no está señalada por nada que pudiera parecerse al aliento épico”.
JD Salinger, autor de El guardián entre el centeno optó por alejarse del mundo. Vivió repeliendo el contacto con la gente hasta el fin de sus días; John Kennedy Toole terminó su novela y poco después se suicidó. Si ahora la conocemos fue por el empeño de su madre en verla publicada; Melville escribió la historia de Bartleby agobiado por “no ser capaz de escribir una novela” y Hašek no pudo terminar las aventuras de Svejk. Murió dictando el último tomo.
En el 2015, Anagrama sacó el libro de Cory MacLauchin donde se develan algunos de los mitos en torno a Kennedy Toole y su novela. El ensayo biográfico se llama Una mariposa en la máquina de escribir. La vida trágica de John Kennedy Toole y la extraordinaria historia de La Conjura de los Necios. En este libro –comenta Alejandra García, autora de la nota en El País, julio 13, 2015- “se ponen en su lugar los mitos en torno a la vida y muerte de Kennedy Toole: “la novela no es el equivalente a una nota de suicidio del autor ante la dificultad por verla publicada y su madre no es la única (ni la más fidedigna) fuente de datos para saber de la vida de su hijo…”
V
Todo lo arriba expuesto fue provocado al recordar a Tereza y su gusto desmesurado por la lectura.
Me pregunto si ya ha leído La Conjura de los Necios. Seguramente sí.
NOTA: Ya no me ocupé de Tom Sharpe y su personaje Wilt. Este autor me recuerda a otro con un sentido del humor delicioso: David Lodge, pero ya será otro día.
Imagen superior: Flickr/Mandy Jouan
TE PUEDE INTERESAR:
¿Sembrar un árbol o tener un hijo? Mejor publiquen un libro