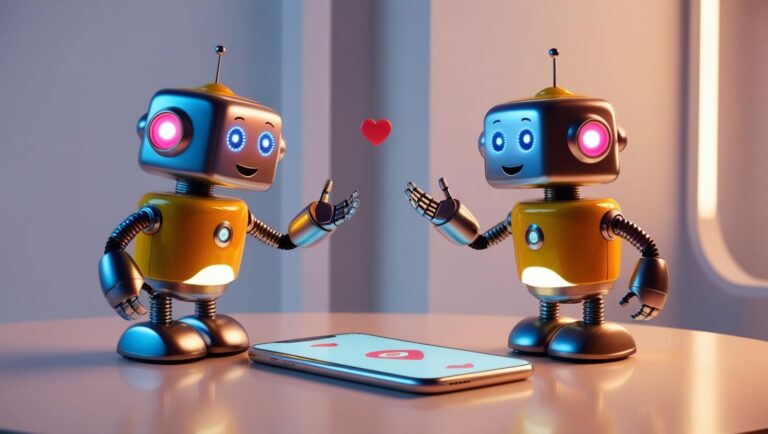Por Edgar Chávez
En un mundo donde un «me gusta» equivale a un latido y un match a una promesa de felicidad, la generación milenial navega entre pantallas buscando algo que las estadísticas no pueden medir: conexión. Las aplicaciones de citas, nacidas como solución a la soledad, se han convertido en espejos distorsionados de nuestros anhelos. Prometieron puentes, pero construyeron laberintos. Detrás de cada perfil, detrás de cada swipe, hay una pregunta incómoda: ¿Estamos tan conectados que hemos olvidado cómo vincularnos?
Byung-Chul Han lo advirtió en La sociedad del cansancio: vivimos en una época donde la autoexplotación se disfraza de libertad. Las apps de citas son el epítome de esta paradoja. Nos ofrecen infinitas posibilidades, pero cada elección implica un desgaste. Deslizamos dedos sobre imágenes pixeladas, acumulando conversaciones efímeras que se esfuman como notificaciones. Zygmunt Bauman, con su concepto de amor líquido, ya vislumbraba este fenómeno: relaciones que fluyen sin consistencia, donde el compromiso es tan frágil como la señal de wifi. El amor se volvió un producto de consumo rápido, empaquetado en algoritmos que priorizan la inmediatez sobre la profundidad.
Todo comenzó con Tinder, que transformó el romance en un juego de azar con reglas simples: a la derecha, el deseo; a la izquierda, el olvido. La gamificación del amor no solo trivializó los encuentros, sino que nos entrenó para ver a los otros como opciones intercambiables. ¿Qué importa un perfil perdido si hay miles más? La ilusión de abundancia generó un vacío peculiar: cuantas más opciones tenemos, menos satisfechos estamos. Barry Schwartz lo llamó la paradoja de la elección, pero en el contexto digital, se siente más como una trampa.
También lee:
Pronto, el mercado entendió que la soledad podía segmentarse. Bumble le dio a las mujeres el control de la primera palabra, pero también las cargó con la ansiedad de mantener conversaciones perfectas. Grindr y HER crearon refugios para la comunidad LGBTQ+, aunque no pudieron escapar de la tiranía de la imagen corporal. Incluso el afecto se volvió transaccional: en Seeking Arrangement el amor se negocia en términos de «arreglos» y en Only Fans la intimidad se vende por suscripción. Aquí, la soledad no se cura; se comercia. Pagamos por la ilusión de compañía, como si el cariño pudiera comprarse en una tienda de aplicaciones.

Entonces llegó la inteligencia artificial para añadir capas de irrealidad. Perfiles generados con herramientas como DALL-E o Chat GPT ofrecen sonrisas impecables y conversaciones seductoras, pero sin alma. Son espejismos diseñados para alimentar inseguridades: ¿Cómo competir con un ideal que no existe? La IA no solo crea fantasías; nos obliga a cuestionar cada interacción. «¿Es real la persona tras el mensaje?», nos preguntamos, mientras el desgaste psicológico socava la confianza, ese cemento básico de cualquier relación.
En este paisaje, la soledad se ha vuelto una epidemia silenciosa. No es la ausencia de gente, sino la imposibilidad de sentirnos vistos. Las apps, en su intento por monetizar nuestro miedo a quedarnos solos, han convertido el amor en un bien escaso. Y sin embargo, hay una ironía profunda en todo esto: la hiperconectividad nos aísla. Como escribió Han, vivimos en una «sociedad del cansancio» donde perseguimos likes y matches como si fueran trofeos, agotándonos en una carrera sin meta.
Te puede interesar:
Lupercalia, la fiesta del 15 de febrero
Pero ¿y si la solución no está en encontrar a alguien, sino en reencontrarnos con nosotros mismos? Epicuro defendía la autosuficiencia: «No arruines lo que tienes deseando lo que no tienes«. Los estoicos hablaban de dominar el yo antes de buscar compartirlo. Hoy, figuras como Emma Watson promueven el self-partnered: la idea de que estar solo no es un fracaso, sino un acto de autoafirmación. Se trata de romper el mito de la «media naranja» para entender que somos enteros por nosotros mismos.
La verdadera revolución no está en eliminar las apps de citas, sino en usarlas sin permitir que definan nuestro valor. Implica desmercantilizar el afecto, buscar conexiones que no se midan en swipes ni mensajes. Algunos ya lo hacen: comunidades de slow dating prefieren conversaciones profundas a acumular matches; otros encuentran plenitud en hobbies o activismos donde el amor surge sin buscarlo. Se trata, en esencia, de cultivar un jardín interno antes de invitar a alguien a caminar en él.
Al final, la paradoja de nuestra época esconde una verdad luminosa: la tecnología, diseñada para unirnos, solo cumplirá su promesa cuando dejemos de temerle a la soledad. Imagina un mundo donde cada persona lleva dentro un universo entero, un santuario de calma y creatividad que no depende de validaciones externas. Bauman tenía razón: en un mundo líquido, lo único estable es nuestra capacidad de sostenernos internamente. Pero ¿Qué pasaría si, en lugar de vernos como náufragos en ese océano de incertidumbre, nos reconociéramos como arquitectos de islas interiores llenas de recursos?

La esperanza está en redescubrir que el 100% de nuestra existencia ocurre dentro de nosotros, aunque hayamos delegado el 90% de la atención al exterior. Es ahí, en ese espacio íntimo que es el único que podemos controlar plenamente, donde yace el poder de transformar la soledad en plenitud. Los místicos sufíes hablaban del amor como un espejo que primero debe reflejar la luz propia antes de iluminar a otros. Rumi decía: “No eres una gota en el océano. Eres el océano en una gota«. Si aplicamos esta metáfora a nuestro tiempo, la solución no es huir de las apps, sino usarlas desde una abundancia interna: solo quien se siente completo puede navegar el mundo digital sin ahogarse en él.
La verdadera revolución empieza con un acto sencillo y radical: dejar de buscar respuestas en pantallas y empezar a hacer las preguntas correctas dentro de nosotros. ¿Qué florecería si dedicáramos el tiempo que invertimos en swipes a cultivar habilidades, curiosidades o sueños postergados? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones si, en lugar de exigirles que llenen vacíos, las viéramos como espacios para compartir lo que ya somos? La felicidad no es un producto que se compra con likes, sino un jardín que se riega con atención diaria.
Hay ejemplos que inspiran: comunidades que practican el «solitary thriving» —personas que viajan solas, emprenden proyectos creativos o meditan— y descubren que, al nutrir su mundo interno, atraen conexiones más auténticas. No es casualidad que el movimiento self-partnered haya resurgido con fuerza: cuando dejamos de correr tras el amor romántico, a menudo encontramos algo más profundo: el amor propio, que no es egocentrismo, sino la raíz desde la que brotan todos los demás afectos.
Y aquí está la ironía más hermosa: una vez que dejamos de depender de lo externo para sentirnos completos, lo externo empieza a reflejar nuestra integridad. Las apps de citas, en lugar de ser mercados de desesperación, podrían convertirse en herramientas para encuentros genuinos. La IA, en vez de generar perfiles falsos, podría ayudarnos a filtrar conversaciones superficiales. Hasta los algoritmos, tan fríos en apariencia, pueden servirnos si los usamos desde la claridad de saber quiénes somos y qué merecemos.
El final feliz no es una pareja perfecta, sino una generación que entienda que el amor no se busca: se construye. Y la primera piedra es esa soledad habitada con coraje, donde aprendemos a bailar con nuestras sombras y celebrar nuestras luces. Imagina, por un momento, que cada uno de nosotros es una semilla. Antes de buscar otra planta para enredarse, debe echar raíces, crecer hacia el sol y florecer por su propia naturaleza. Solo entonces, cuando dos jardines maduros se encuentran, surge un bosque.