Hay cuentos de los cuales la mejor parte es el epígrafe. Sin duda sus autores son seres educados en los más encumbrados principios de la cultura. Otros son avezados cazadores de líneas de alto impacto en las obras que devoran como tragamonedas.

He leído cuentos que parecen manar de versos ingeniosos, que coronan la primera línea del texto. Otros que se desprenden de un fragmento de prosa bien elegido, elegantemente diría yo. Y hay otros que no tienen, porque no lo necesitan, el apoyo del epígrafe; se sostienen a sí mismos.
Esa clase de cuento es difícil de encontrarse. En ellos se percibe la malicia del escritor que conoce la vida, y las cosas de la vida. Nada de abstracciones. Ni demostraciones de una idea muy elaborada pero carente de la materia vital con que están hechas las manos y las piedras. Esa es la clase de cuentos que disfruto. Y los autores que agradezco. Lo demás es parafernalia y pose literaria.
Si Borges señaló que no hay razón para que la opinión del poeta valga más que la del lector —quiero aprovecharme de esa línea—, no hay razón para que una obra que quiere pasar (en opinión de su autor) por cinco micro novelas, no sea, a mi parecer, un libro de cuentos, bien logrado.
Se trata de un librito, diminutivo en cuanto a su calibre y no por su calidad, que me encontré entre un par de tabiques literarios cuyos nombres no recuerdo. Lo compré en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por el mismo precio pude haber comprado una novela de Howard Fast. O una de London. Pero decidí leer a alguien vivo, para variar.
Y en efecto no encontré ningún epígrafe. Nada. Las páginas estaban limpias de cualquier joya que pudiese engalanar, y al mismo tiempo estorbar, las líneas que el autor se tomó el esfuerzo, y quiero pensar el amor, de escribir. Eugenio Partida. Un gigante por lo que me han contado quienes lo conocen. Es decir, un hombre muy alto que desde hace tiempo se ha dedicado a escribir libros.
“En realidad, en el fondo no estoy convencido de que nadie necesite una razón firme para citar las obras de los escritores que ama, pero convengo en que siempre está bien tenerla.” De la pluma de J. D. Salinger. Cita que podría ser el epígrafe de este texto. Me pregunto si Eugenio Partida no ama, por lo menos en secreto, a algún escritor. Y si lo hace, como sospecho, por qué no se dio a la tarea de elegir unas cuantas palabras para acompañar a su libro, cuyo título no he mencionado. Probablemente porque sintió que sería un estorbo.
Me llamó la atención que El Finalista se haga pasar por novela corta, compuesta de novelas aun más cortas. Su extensión no traiciona a los personajes o a la historia, parece más bien que impulsa las virtudes de la prosa con que está construida. Lo lamentable es que entre tanto libro se pierde como un arenque entre una familia de ballenas.

Pero esa no es una debilidad fatal. Salvo para el lector que se deja encandilar por el tamaño de lo que piensa comprar a la hora de mirar el precio; esa clase de lector (pésimo, me siento obligado a agregar, aunque buen consumidor juicioso) puede sentirse desairado y preguntarse: ¿A poco sí será muy bueno el tal Partida? ¿Valdrá la pena gastar lo mismo en este “Finalista” que en uno de…? Cuestan lo mismo pero el de Partida no supera las tantas páginas. En cambio el de…
Mi respuesta, desde luego, es: lo vale, sí. Vale la pena. Por lo menos pienso que puedo reclamarle si es que un día me lo encuentro en una sala de espera del aeropuerto. O en un camión con destino a Jalisco. Quizá hasta podría ir a una feria del libro y mentarle la madre en caso de que su obra me vuelva narcoléptico en unas cuantas páginas. Podría aprovechar para averiguar por qué no decidió usar un epígrafe. En ello radica la importancia de leer a los vivos: siempre se les puede reclamar, hasta con amargura.
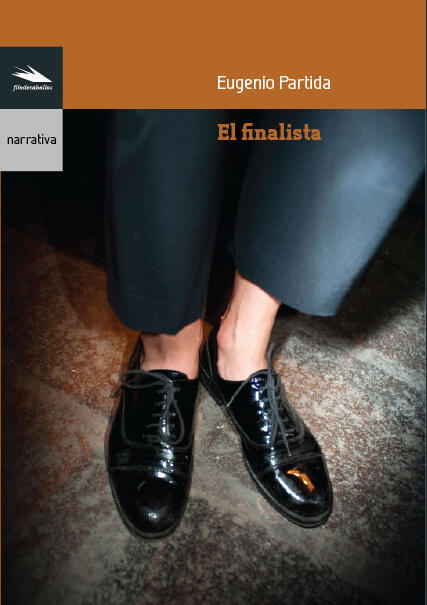
Cuando leí el primer cuento, me sentí agradecido por el sentimiento de estar frente a alguien que tenía algo que contar. Y que sabe cómo hacerlo. Quizá eso sea lo más honesto que pueda decir de El Finalista sin sonar ampuloso o exaltar la obra. Con esa virtud me quedo, la de sentir que las palabras se encarnan, casi podría decir “se enquistan”, en el lector. Incluso me detuve varias veces porque tenía la impresión de estar ante un hallazgo. El que el lector agradece a la hora de acostarse y descubrir que está pensando en un ser imaginario, y no en su madre o su hermano, que tienen problemas reales.
¿Y si a mí me ocurriera algo así? ¿Y que si en realidad me ocurrió tal cosa como al personaje fulanito? La buena ficción es una experiencia que puede resultar peligrosa cuando a la inversa es el lector, y no el personaje, quien se acerca al precipicio.


