Por Raúl Mejía
Estamos en septiembre y el tema es la patria. Son tres partes y, para abreviar, les diré que todo empezó porque debe empezar de alguna manera: era una tarde soleada en Querétaro y corrían las postrimerías del año 1809 (bien presente tengo yo). Doña Josefa Ortiz de Domínguez, acompañada de un apuesto Ignacio Allende, le estaba dando un sorbito a su té cuando llegó un mozo y le entregó un bonchecito de cartas lacradas. Ahí se le informaba, de manera un tanto confusa, la incómoda noticia: las autoridades de la muy noble ciudad de Valladolid (hoy Morelia, claro) sospechaban que las reuniones en distinguida y céntrica casona vallisoletana no eran para arruinar reputaciones gracias a los chismorreos ni para hablar de curiosidades literarias como lo podían ser las ocurrencias de un tal Fernández de Lizardi (entonces sólo conocido por algunos expertos ya que aún no salía la saga del Periquillo Sarniento que tanta fama le reportó), sino para echar a volar a la imaginación -la loca de la casa- y soñar un mundo en el cual Fernando VII siguiera reinando sin grandes sobresaltos en todo el imperio pero con algunas ventajas para los criollos novohispanos… y si eso se podía arreglar en la reunión de diciembre de ese año, todos estarían muy agradecidos con su majestad.
Las cartas daban información cierta pero, se reitera, confusa. Pelando tamaños ojotes, doña Josefa se esforzó en agarrarle la onda a los textos, sin embargo, eso no impidió que se percatara de las pícaras miradas que Don Ignacio le echaba a una de sus muy numerosas hijas: “Este tipo no tiene llenadera” –pensó con disimulada inconformidad.
Una de las misivas daba cuenta de cómo habían cachado en la movida a varios ilustres vecinos de la capital michoacana en actitud sospechosa (esa “actitud sospechosa” es el antecedente del muy gustado delito de “disolución social” que, mucho después, el priísmo temprano aplicó de manera entusiasta a los detractores del régimen revolucionario y tricolor). Pero bueno, la cosa no pasó a mayores. Los sospechosos fueron amonestados y ya; la carta número dos era menos vaga: con santo y seña, informaba que el fresísima Agustín Cosme Damián, metiche de poca monta (que luego se cambió el nombre y fue conocido como Agustín de Iturbide) empezó a sospechar algo y fue con el chisme a las más altas instancias de gobierno y ahí se fastidió el asunto. Vale aclarar que el vocablo “fresísima” aún no estaba en uso. Su empleo intensivo fue un siglo y medio después. La última de las cartas comentaba, lacónica, que nadie les creía a los ilustres asiduos a la casona céntrica de la bella Valladolid, cuando decían que se juntaban para hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchos dijeron “ey, sí, cómo no”.

Doña Josefa, apenas terminó de leer, le pidió al Capitán Allende que se estuviera sosiego y dejara en paz a su hija, mozuela aún inocente en lides románticas: “Al menos espérese a que tenga catorce años, caballero, no sea avorazado y libidinoso” –le dijo en voz apenas audible al futuro héroe y enseguida soltó una pregunta más acorde al momento:
-¿Y ora dónde vamos a seguir estructurando el plan que permita cambiar todo para que todo siga igual en la Nueva España, Capitán?
El militar se atusó las patillas, lo pensó unos segundos y recomendó organizar una reunión en un lugar bastante raro: Charo. La Corregidora arrugó la nariz extrañada:
-¿Charo? ¿Y dónde jijos de la jijurria es eso? -preguntó. El Capitán Allende sólo se rascaba la cabeza como prueba inobjetable de que no sabría explicar las coordenadas de ese caserío que poco después sería tan famoso. La señora Josefa alzó las manos y mirada al cielo como diciendo “¿acaso se puede confiar una revolución a semejante pelmazo?”. Acto seguido, la dama decidió firme y unilateralmente el diferendo geográfico porque de plano, Don Nacho no daba una:
-Ya, Capitán, deje de sufrir geográficamente: ¡que se vengan todos a Querétaro y acá vemos qué pex!
Era claro que a don Ignacio no se le daba el pensamiento complejo, ni los croquis, ni las coordenadas geográficas, ni el sentido común, pero una cosa era cierta: en eso de andar a caballo como chile en comal (de arriba para abajo) y en cuestiones de cálculo de distancias sí se la rifaba bien machín. Cuando escuchó eso de que todos se trasladaran hasta Querétaro exclamó:
-¡Pero señora mía! entre la bella Valladolid y Querétaro hay… mmh…vamos a ver… si sumamos… mmh… ¡pues un chorro de leguas! y Don Mariano Michelena, el señor José María García Obeso, Manuel Muñiz y el Excelentísimo Padre Lloreda -por sólo mencionar a los más señeros- no están con el talante de echarse semejante viajecito sólo para hablar del destino de la Nueva España, ¡Vive Dios!
Apenas soltó la divina frase arriba mencionada, le lanzó una furtiva mirada sicalíptica (pero respetuosa) a una de las hijas de la Corregidora, la de su particular interés. El hecho no pasó desapercibido para doña Josefa, quien lo reconvino en voz aún más baja: “¿Qué pues, Capitán? Ya bájele a sus impudendas concupiscencias ¿no? La patria es primero”. La observación tomó desprevenido al militar. De inmediato se cuadró como si estuviese frente al mismísimo emperador (recordemos que aún era súbdito del monarca español; lo de ser insurgente y esas cosas fue después), se puso todo seriecito y se sacudió inexistentes pelusas de su pechera. Era obvio: no supo cómo reaccionar. Hasta la fecha, eso de que a uno lo agarren echando miradas pícaras a otras mujeres no está bien visto (sobre todo si ahí está el hermano, los padres o el marido de la recipiendaria de las salaces “escaneadas”). El militar, en conclusión, se sintió apenado y con morosidad insurgente se recompuso todo contrito.
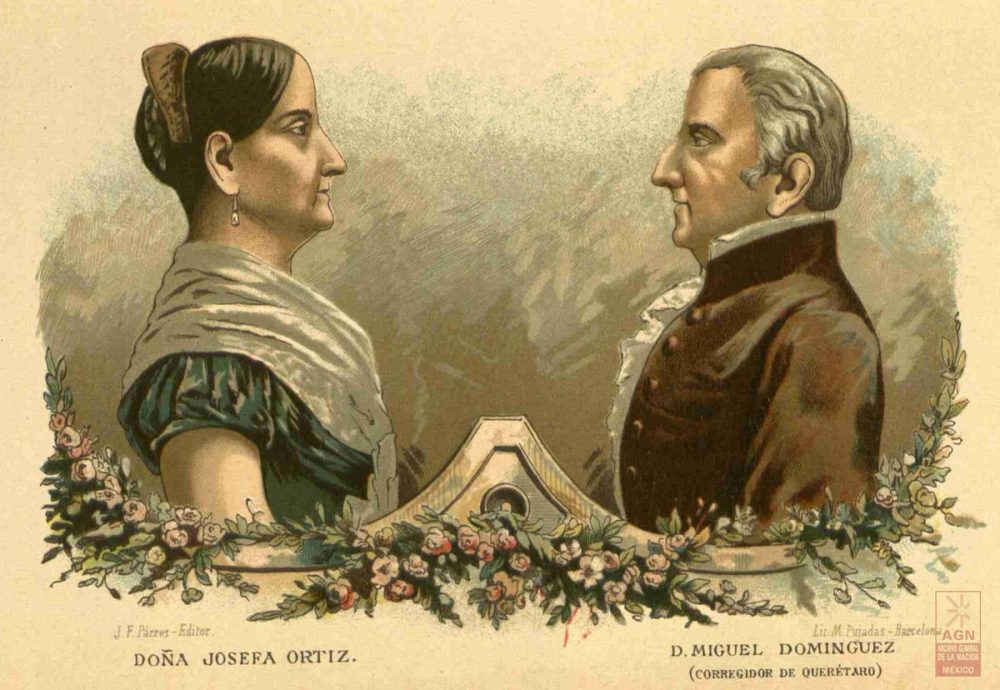
-Ya, ya, déjese de mocedades, Capitán. Ande, mejor dígame cuántos conspiradores hay en Valladolid para hacer cuentas –dijo la mujer mientras se encaminaba a la cocina. El insurgente se quedó de a seis: “¿para hacer cuentas? ¿Quién entiende a las mujeres?” –se preguntó y le guiñó un ojo a la escuincla de sus quereres no autorizados; la doncella sólo sonrió acusando de recibido y mordiendo el rebozo toda ruborizada. A grandes zancadas alcanzó a Doña Josefa que ya estaba a un lado del fogón.
-A ver, suelte los nombres –le pidió y Allende se puso a enumerarlos. Cuando iba por el número diez, la dama le dijo que ahí le parara a su índice onomástico porque, la neta, sólo conocía bien al señor Michelena y a Don Chema García Obeso, dueño de la casa en donde “hablaban de literatura”. El militar le preguntó por qué tanto interés en esos señores. La doña se acercó a la mesa, se sentó y solicitó al hombre hiciera lo mismo. Luego le pidió se aproximara para decirle algo en secreto: “Para despistar al enemigo, señor mío, invitaremos al club literario vallisoletano a comer, pero esta vez no hablaremos de Fernando VII, sino de comida. Me trajeron de Huetamo una manteca de cerdo de lo más sazonadora y de puebla unos chiles ¡mmh, de rechupete pues!”
Los ojos del Capitán refulgieron lascivos (gastronómicamente hablando). Era de los pocos hombres que había degustado los platillos de doña Josefa y los efectos que en su estómago, en el alma y en sus cinco sentidos habían causado esas viandas resultaron perennes.
-¡Por todos los cielos, Doña Josefa! ¿Qué platillo exótico está urdiendo aviesamente? ¿Acaso unos chiles pimientones con un montón de ingredientes adictivos? –preguntó el varón con una gula a priori apenas disimulada. La Corregidora le contestó, displicente:
-Puede ser… ¿por qué no?
SEGUNDA PARTE
Don Mariano Michelena, el señor García Obeso y demás rebeldes se miraban con gestos dubitativos. Fue don Manuel Muñiz quien tomó la palabra:
-A ver, a ver, vamos por partes: ¿nos invita a comer a Querétaro el corregidor de esa noble ciudad? He de confesar, amigos todos, que ni conozco a ese sujeto. Todos tosieron aclarándose la garganta con pudor diplomático, pero eso no fue óbice para que el atrabancado de Ruperto Mier soltara un comentario salaz:
-Nadie lo conoce, salvo porque se tejen historias poco honorables en ese matrimonio. Quien invita al ágape es doña Josefa y, dicho sea de paso, atendiendo a los decires de la sociedad civil, cocina muy bien… y no me hagan hablar más, por favor. El pudor y la sensatez me lo impiden.
Manuel Villalongín, no muy afecto a las comidas fuera de casa, preguntó si a esa reunión debían llevar una agenda de temas insurgentes. La moción fue votada por mayoría en sentido afirmativo y se dispuso elaborar El Orden del Día, pero José María Abarca acotó:
-Mejor que sea LA orden del día, don Manuel. Todos sabemos que debe ser El Orden pero ya ve usted cómo se pone el naco de Allende cuando se la da la opción: impone su rebelde e insurgente voluntad.
Una vez acordados términos y horarios, decidieron salir dos días después:
-¿Nos vamos en la diligencia de las seis de la mañana? -preguntó uno de ellos y todos aceptaron.
Los detalles del viaje se pasan por alto. Lo único rescatable es que a Ruperto Mier lo abandonaron más o menos por Celaya, porque nadie lo aguantaba con sus chismes de infidelidades en la pareja Corregidora: “¡Lo pagarán muy caro!” -fue lo último que, cuando el carruaje se alejaba, escucharon de un Ruperto que blandía su bastón de cueramo, muy enojado a la orilla del camino.

Ya en Santiago de Querétaro, en la casona Domínguez, aquello estaba de lo más animado. Los hombres hablando de cosas de hombres y doña Josefa encerrada a piedra y lodo con sus ayudantes en la cocina, como siempre que manufacturaba sus manjares perturbadoramente adictivos. Se preguntaban sobre la veracidad de la leyenda en torno a unos chiles cocinados con un montón de ingredientes que le daban una presentación multicolor y que muy pocos habían degustado, porque su confección era compleja. Doña Josefa sólo los hacía cuando era presa de alguna pasión inconfesable y –casualmente– ese era el caso: cremositos, con perejil, jitomates pelados sin semilla, nuez de castilla, plátano, manzana, durazno, carne de cerdo maciza sin grasa y molida, crema, cebolla picada, queso, pasas, virotes remojados en leche, semillas de cilantro, pimienta, azúcar, canela… es más, doña Josefa llegó a la extravagancia de querer ponerle granada (roja y jugosa), pero a última hora dijo “me voy a ver muy poblana, mejor no” (la historia es implacable y ahora todo mundo conoce a esos chiles como “en nogada” y el copyright es de las monjas Clarisas… poblanas); otros asistentes a la ingesta insurgente aventuraban hipótesis que rayaban en el delirio: “dicen que cocina chanchos en su grasa y les da el nombre de carnitas, ¡vive Dios!”. El caso es que doña Josefa estaba bien emocionada y empezó a preguntarse si valía la pena hablar de Fernando VII en un día como ése.
Una hora y trece minutos después de los comentarios antes mencionados, la Corregidora apareció en la sala, invitando al personal a la mesa. Los chicos se relamieron los bigotes. La dama los acomodó en estricto orden alfabético y ocupó ella la cabecera. Alguien preguntó por alguno de los catorce hijos e hijas del matrimonio y, de paso, por don Miguel, el corregidor y domador (ajá) de doña Josefa que nomás no se veía por ningún lado. Ella contestó lacónica que su señor andaba en las labores propias de su sexo (o sea trabajando) y sus hijas andaban “por ahí; vaya usted a saber, don Manuel. La juventud es indomable”.
Todos muy modositos sólo esperaban que la señora sonara la campanita, señal precisa para que los sirvientes empezaran a arrimarles la comida. Eso hizo la gentil dama: tres mujeres primorosamente ataviadas aparecieron cargando humeantes cazuelas y depositando en cada plato dos chilotes poblanos rellenos, capeados en huevo (ya entrado el siglo XX, capear los chiles se consideró una extravagancia) y bañados en crema de leche de cabra quemada. Esta particularidad daba a los chiles un tono dorado crepuscular irresistible y poético. A un lado, sus respectivos frijolitos (así, en ese diminutivo tan mexicano) freídos en grasa de cerdo para que el sabor amarre de verdad y, frente a cada comensal, sendos jarrotes de agua de guanábana bien fría.
Aclaremos algo: eso de que el agua de guanábana estaba “bien fría” despertó la curiosidad de los comensales, pero no dijeron nada: los chiles eran cautivadores, aromáticos. Las memelas (así se le llamaba en el siglo XIX a las tortillas) se distribuyeron en tres puntos estratégicos de la mesa. Todos se miraban con angustia, preguntándose a qué maldita hora la Corregidora daría “el disparo de salida”, porque el olorcillo ya estaba causando estragos en las glándulas salivales de los ahí reunidos quienes en sus ojos daban fe de una determinación telúrica por arremeter contra cualquier elemento comestible.

Una vez terminada la repartidera de chiles, la señora soltó la frase soñada:
-Ora sí, caballeros; atásquense ahora que hay lodo -y aquello fue un atentado a las normas de etiqueta: casi todos se agandallaron ingentes cantidades de memelas dejando a un lado los cubiertos, atenazando el chile con las manos. Así es: estaban en la delgada línea que separa a las personas de las bestias, pero eso sí, se mantenían a raya.
Don Chema Izazaga cerraba sus ojitos y masticaba con delectación; Vicente Santa María hacía mezclas de frijolitos con crema y chile en un pedazo de memela que hacía las veces de cuchara. Sólo musitaba un vocablo extraño. Algo similar a un mantra: “Yomi, yomi, yomi”.
Fue don Manuel Villalongín quien, masticando con cara de sommelier (pero de comidas; no de vinos), trataba de descubrir, desde la perspectiva del consumidor, de qué carajos se trataba esa vianda que lo tenía en trance. Por más que analizaba y analizaba nomás no le atinaba, pero eso sí: había algo inédito en la sazón y se propuso descubrirlo. Fue en ese momento estelar que maldijo la costumbre novohispana de mezclar tanto sabor:
-¡Mecachis! ¡Si este platillo fuese como la cocina calvinista europea, sin mezclas, sin salsas, con cada cosa separada una de la otra y sin tanto menjurje, podría saber de qué se trata, pero con tanta mezcolanza está complicado, por vida de Dios! -nadie le hizo caso.
Fue el insignificante Manuel Álvarez el que con una pregunta develó el misterio… pero vamos por partes: don Manuel sí estaba usando los cubiertos y cuando hizo el corte al pimiento picosón descubrió un extraño relleno que lo hizo exclamar contrariado:
-¡Por Fernando VII y la Virgen María! ¿Dónde está mi queso?
TERCERA PARTE
Todos se miraron sin saber qué decir cuando Don Manuel Álvarez preguntó dónde estaba su queso. Luego se quedaron con cara de sorpresa al verlo olisquear el chile relleno. Cuando consideró que la olfateada era suficiente, dictaminó que el relleno era un tipo de pescado poco común y todos empezaron a hurgar en la verdura suculenta.
Doña Josefa Ortiz de Domínguez los miraba divertida, masticando lentamente un bocado. Las miradas de los señores convergieron en ella:
-¿Qué tipo de pescado tan extraño estamos consumiendo, señora? -le preguntó Manuel Muñiz. Doña Josefa contestó:
-Atún, caballeros. Es atún.
El capitán Joaquín Arias, conocido por chismoso y zacatón, dijo que eso era imposible:
-¡Por todos los santos! ¡Ningún pescado de agua salada puede resistir el viaje de la costa hasta Querétaro sin perder su frescura! Me temo que doña Josefa no sólo conspira contra el orden establecido en la patria, sino contra nuestros estómagos. Exijo que nos diga cómo le hizo para lograr esta receta deliciosa de chiles rellenos… ¡de atún!
Doña Josefa se levantó con majestuosidad:
-¡Ustedes, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que..!
No terminó de recitar la famosa estrofa porque el Teniente Baca la interrumpió:
-¡Por favor, señora mía! No nos haga escucharla en su parafraseo de la décima musa a esta hora. Mesura, por favor. Sólo conteste a la pregunta del Capitán Arias.
La Corregidora limpió la comisura de sus labios coquetamente con una servilleta. Luego les confió que el atún había llegado fresquecito hasta esa mesa gracias a que había comprado hielo en cubitos (en realidad eran cubotes, pero ella los había fragmentado).
-¿Acaso creen que el agua de guanábana es tan fresca nomás porque sí?
Todos le echaron una mirada al jarro con la bebida que estaba hasta sudoroso de lo frío que se mantenía y volvieron la vista a la mujer.
-Pues no, señores. Eso se debe a esa maravilla de la ciencia congeladora y que se lo compramos al señor Frederic Tudor, exportador de hielo a Cuba y otros puntos tropicales que ahora se refrescan felices.
El Padre Lloreda se limpiaba el sudor al suponer que eso era obra del diablo, pero aun con esos diabólicos pensamientos tuvo los arrestos como para preguntar si acaso era posible traer hielo desde el polo norte. El Capitán Allende -que ya conocía el hielo- le aclaró que el producto que tenían frente a ellos en los jarritos de guanábana, era de Noruega. Nunca nadie logró explicarse cómo se podía traer esa cosa desde tan lejos.
-Pero por favor, amigos, dejemos de discutir cosas tan irrelevantes, mejor disfruten el chile relleno de atún. Estoy segura de que será histórico este platillo.
Ese día nadie habló de la invasión napoleónica a España ni de otra cosa que no fuera el chile relleno. Todos coincidieron en lo osado y vanguardista de semejante combinación, pero lo que de plano los dejó muy inquietos fue lo del hielo. Este hecho quizás explica el asombro de un mítico personaje, siglo y medio después, que fue inmortalizado en una novela de inicio magnífico: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”


