No hay nada más desesperanzador que un hombre angustiado. Aquel que pasa sus horas calumniando su pasado, al que atormentan recuerdos dolorosos y que experimenta, con lágrimas y sangre, la ruina de su propio mundo.
Porque lo menos que puede hacer (para sobrellevar su dolor) es gemir amargamente durante una eternidad, como si la vida fuera sólo eso: un interminable martirio, el infierno de los desheredados, un lamento prolongado que durará para siempre. Sin embargo, en el mundo de la literatura existen personajes que prefieren mostrar su indignación y su furia, antes que tragarse su propia desdicha. Ahogarse en sus propias lágrimas, explorando esa inclinación profunda y sombría del hombre hacia la nada, esa desesperación repentina que lo arrastra a abandonarlo todo y desaparecer.
Antes de publicar su célebre obra de teatro Esperando a Godot, Samuel Beckett escribió varias novelas, entre ellas El Innombrable. Es un largo monólogo que proclama la sinrazón (el absurdo) de la existencia, la nulidad del ser humano y, al mismo tiempo, refleja esa característica que Walter Benjamin señala en las obras modernas: una conciencia que reflexiona y se interroga a sí misma; un yo insatisfecho que se pregunta constantemente por su razón de ser.
También lee: Bob Dylan o el último poeta maldito
¿El resultado? Un discurso infinito que se desvía en distintas direcciones, que vuelve sobre sí mismo y se aniquila… Imparable, incongruente. El Innombrable es un personaje atrabiliario y sarcástico que despotrica contra el mundo porque vivir ya no tiene sentido. Porque lo poco que alcanza a percibir con sus ojos apagados de tanto haber visto se reduce a oscuridad y desolación.
Sus divagaciones inútiles, sus palabras lastimeras, sus frases corrosivas y sus balbuceos lo apartan del silencio que tanto anhela. Es un silencio perfecto y reconfortante que llegará cuando lo haya dicho todo, cuando haya pronunciado la última palabra. (¿Es posible decir la última palabra en literatura?). “Entonces seré yo el que vomitará al fin, en sonoros reductos e inodoros de famélico, que concluirán en el coma, en un prolongado coma delicioso”, leemos en la obra.
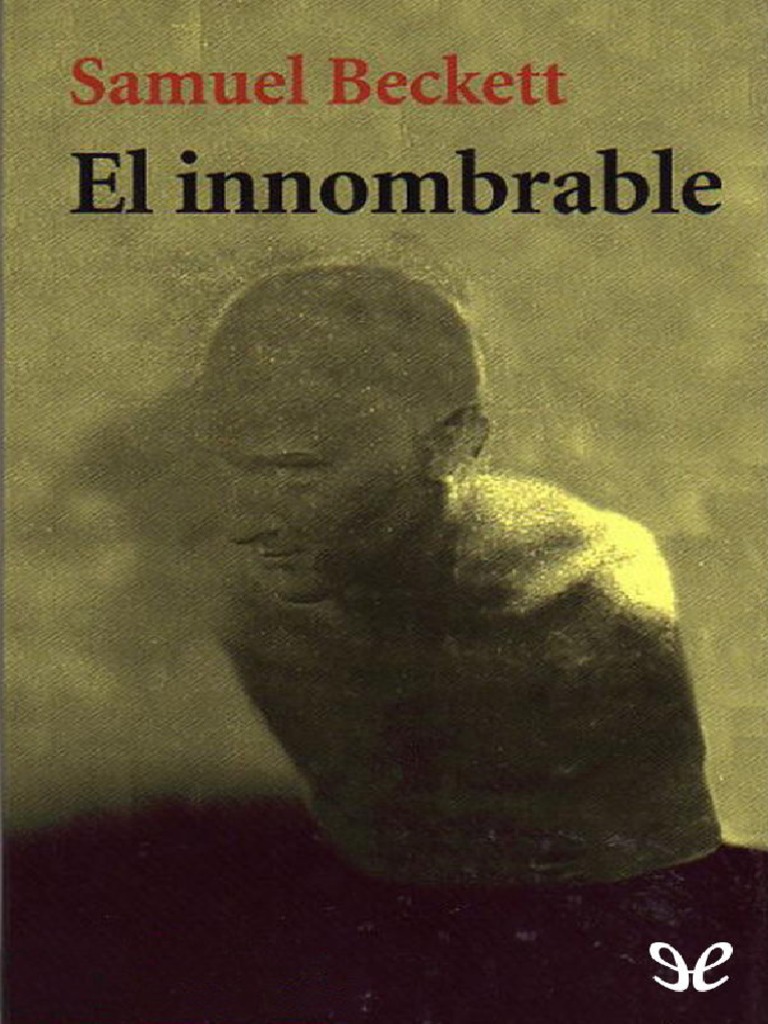
El personaje de la novela de Beckett quiere ordenar el caos que predomina en su mente. Un desorden total en el que se aglutinan recuerdos trágicos, pero al mismo tiempo alentadores. Por ejemplo, recuerda las palabras de su padre antes de morir: “Aguanta bien, muchacho, es el último invierno. Así como viejos sentimientos que aún no ha desterrado de su corazón: “Algún papel tiene que desempeñar esta historia de permanecer donde uno se encuentra, muriendo, viviendo, naciendo, sin poder avanzar, ni retroceder, ignorando de dónde venimos, dónde estamos, adónde vamos, y que sea posible estar en otra parte, estar de otro modo”.
También lee: Reflexiones en torno al humanismo de Blaise Pascal
El Innombrable no puede detener su monólogo porque no encuentra la última palabra que le dé tranquilidad. El libro de Beckett podría extenderse páginas enteras. El universo interior del personaje, caótico, desequilibrado, es infinito. Por ejemplo, un recuerdo puede adquirir un matiz diferente minutos después de que es evocado. Para Beckett, la vida interior del Innombrable es inagotable.
Por eso, al término de la novela nos preguntamos si el Innombrable lo ha dicho todo, si ha vomitado todas las palabras, si ha agotado todas las variantes de sus historias y sus recuerdos, si no es preciso recomenzar. Y concluimos que seguramente no lo ha dicho todo. Pero la obra debe concluir, dejándonos esa sensación de que es insuficiencia, pues las historias nunca son definitivas. La obra literaria, en su aspecto material, tiene un principio y un fin, eso es inobjetable, aunque las conexiones, las recreaciones y las hipótesis que se hagan sobre ella son ilimitadas.
Entonces uno se pregunta siguiendo las disquisiones de Aristóteles, Borges o el mismo Beckett: ¿Dónde estará ese Gran Libro Increado, ese libro que contiene todas las historias posibles de la literatura, incluso aquellas que no se escribieron o aquellas que se escribirán?


