Hasta el año 2023, viví en la creencia de conocer cuatro sabores: dulce, salado, amargo y ácido. Esos sabores estaban (y siguen estando) implícitos en un helado de vainilla, en una jícama con mucha sal, en una cerveza o un limón -y las mezclas barrocas que se hacen con esas esencias.
Pero entonces ocurrió que leí una historia muy bonita a cargo de una escuincla llamada Laia Jufresa. Ella me hizo saber de un sabor sólo conocido por las más osadas lenguas y paladares del mundo, me refiero al umami. Obvio, me pregunté a qué sabría esa cosa, pero no fue algo trascendental ni me complicó la existencia. Total: ya había transcurrido toda mi vida sin saber de ese sabor y nada había pasado.
En estos primeros días del 2025 me puse a leer la entretenida columna de Alfredo Lamont en Excélsior. En la entrega del 5 de enero, el señor ese comentó algo sobre la naturaleza del umami. Fue entonces cuando una duda oculta con varias capas de indiferencia pidió ser resuelta y tiene relación, sobre todo, con los tomates.
Alfredo Lamont escribió y lo parafraseo: el jugo de tomate consumido, tomado, tragado o paladeado a unos nueve mil metros de altura… revela el sabor misterioso conocido como umami.
Me quedé patidifuso y nimbado de gracia porque eso respondía una pregunta auto formulada años atrás: ¿por qué disfruto tanto el jugo de tomate en circunstancias extraordinarias?
También lee:
Expediente vegetal #14: La vecina orilla
Yo no sabía cuánto me gustaba el tomate en versión líquida y espesa hasta que en un vuelo ultramarino (en donde se sirven las tres comidas de rigor) me pusieron enfrente el mini plato con la ingesta del mediodía. La amiga con quien compartía el vuelo, mundana, pidió -para para beber y acompañar su pechuga de pollo con puré de papas y ensalada- un jugo de tomate.
Eso me alertó. No podía salir con mi nacada tradicional de pedir una coca ¿verdá? Por ese detalle opté por pedir lo mismo que ella había pedido, aunque, prevenido como siempre he sido, dejé para después de comer la petición de mi coca bien fría.
Yo me había decantado por un pedazo de carne acompañado de champiñones en salsa de cacahuate. Eso maridó perfectamente con mi bebida carmesí con consecuencias desasosegantes. Cuando esa mixtura de bife con champiñones en salsa de cacahuate y tomate se asentó en mis papilas gustativas me puse cachondo y feliz. “¡No mames, qué pinche sabroso está esto!” -me dije entornando los ojos y mirando el infinito techo sin estrellas del aeroplano.
Obvio, le pedí más de ese rojo fluido a la azafata y ella -con la displicencia que se le dispensa a quienes aún no pueden pagarse un lugar (cuando menos) en la clase Premium Economy- me rebosó, con el mínimo de cortesía, el vaso de plástico. En ese instante lo decidí y me dije, envalentonado: “esto no puede seguir así. A partir de hoy, en mi dieta inalienable estará ese delicioso fluido”.
Te puede interesar:
A correr, que es la última oportunidad
En mi experiencia de viajero (poco) frecuente en aerolíneas, jamás había disfrutado tanto de una bebida. Ni siquiera la gaseosa cocacola que brinda un electrizante cosquilleo en la garganta si se toma de un jalón se compara con la experiencia tomatera.
Apenas desembarcamos del vuelo de KLM, nos fuimos al Airbnb y llegó el momento de comer en el país al que arribamos. Nos trasladamos a le meca de los caldos en Ámsterdam: Soup en Zo, (reputadísima fonda en esa ciudad) en donde pedí una sopa de lentejas con carne picada (no molida), ciruelas y calabaza. Todo acompañado de un vasote de jugo de tomate. Ya no podía renunciar a ese sabor exótico, pero, como reza el título de una novela de Javier Marías, Así empieza lo malo: la bebida bermeja sabía tal como me sabían todos los jugos de tomate en Morelia, CdMx, Huetamo y Tzurumútaro.
Eso era muy raro.
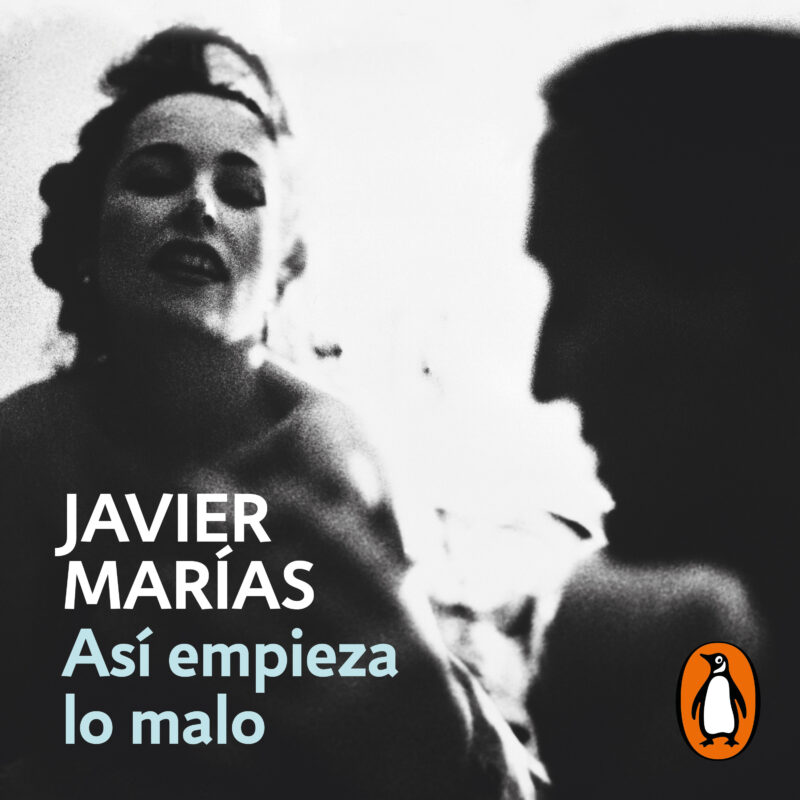
Ya en la antigua Valladolid (hoy Morelia, claro) y en mis tradicionales incursiones al menudo de Meli (el mejor del hemisferio occidental), los tacos yucatecos del Servicentro, el aporreadillo de Marceva, los cortes argentinos de Pepe Gaucho y el borrego a la penca en La Granja del Chelis -emplazada en Iratzio- lo intenté y nada. El jugo sabía a tomate vulgar y corriente. Me resigné: mi experiencia en ese vuelo había sido única, irrepetible… hasta que me subí a otro viaje allende el Pacífico.
Fue entonces cuando concluí que, si quería probar ese brebaje con regularidad, la única opción era volar -cuando menos- a Toronto a alguna ciudad de Colombia cercana a la frontera con Panamá (sólo ciudades a unos cinco mil kilómetros de distancia de México dispensan tres comidas a bordo). Viajar esas distancias cuando se me antojara un jugo de tomate estaba complicado, como seguramente ya se percataron.
Con el tiempo, también descubrí que, si uno gasta un poco más en sus vuelos al otro lado del mundo, las cosas y la vida se perciben de otra manera y paso a explicarme: cuando por fin pude pagarme los pasajes en la clase Premier Economy o cualquiera de ese nivel, no volví a usar la modesta Clase Turista en donde todo está limitado y ofrecido con la mínima cortesía a que un mamífero alfabetizado tiene derecho.
Esa política de no volver a la clase económica de los aviones (aunque lo pago muy caro) sólo la he transgredido una vez desde el 2015 y por una irracional concesión disfrazada de deferencia a quien me acompañaba hace poco más de un año (no lo volveré a hacer). Ahí constaté lo cruel del neoliberalismo y el clasismo: la azafata o sobrecargo o asistentes de vuelo o como se les llame hoy en día, siguen siendo los displicentes de siempre: sólo dos miserables vasos chiquitos de jugo de tomate me dieron, a regañadientes y en un diminuto vaso de plástico.
Más del autor:
Libros relevantes y palomeros plus del 2024
Gracias a Dios y a todos los santos, hoy puedo pedir una muy buena porción de un bife de chorizo y en lugar de maridarlo con un Malbec de taninos moderados (lo que prescribe la más noble etiqueta si se trata de asados) pido mi jugo de tomate y me lo rellenan tres o cuatro veces sin que pongan jeta los asistentes de vuelo… y en vaso de cristal, pero bueno, eso es otro tema y no se trata de corroerles las entrañas con la envidia. En el momento de mi descubrimiento de la bebida de color (casi) granate, mi pecunio apenas alcanzaba para treparme a un avión en Clase Turista.

Ya en tierra e integrado a la clasemediera vida en donde estoy inserto, me resigné a lo insobornable: sólo a nueve o diez mil metros sobre el nivel del mar podría degustar la esencia, el espíritu, la delicia del jarioso jugo de tomate. La pregunta que, como amargo sedimento quedó en mi mente, era por qué sólo a esa altura me sabía sabrosísima la bebida colorada -y deben saberlo de una vez: lo intenté todo. Probé con varias marcas (Herdez, Del Monte, Circo o Campbells) y nada. Incluso preparé yo mismo el brebaje sazonándolo con finas hierbas y nada. Sabía normal. Cero experiencias paradisiacas.
La explicación me la dio Alfredo Lamont hace unos días. Ese señor es bien picudo para resolver preguntas triviales. Fue el quien me dio someros detalles de ese sabor especial, cachondo hasta el éxtasis: sólo es asequible a nueve o diez mil metros de altura. Allá en lo alto, el tomate adquiere un sabor cuya existencia ignoraba hasta que leí la novela de una tal Laia Jufresa.
¿Cuál es ese sabor y el nombre de esa novela? Umami. Yo no tenía idea de ese saborcillo, pero me consta que tiene lo suyo. En las alacenas de los aviones puede estar el jugo de tomate simplón, sin chiste y sin apantallar a nadie, pero apenas se aproxima la nave a la altura y velocidad de crucero, aquella sustancia irrelevante se transforma, se metamorfosea, deviene umami. Así el milagro.
Según mi fuente digna de confianza para información palomera (Alfredo Lamont), lo mismo le pasa -de manera ostentosa- a las bebidas con jenjibre (el ginger ale, por ejemplo), al Canada Dry y al Schweppes, pero pienso algo más osado: toda la comida, a esa altura y esa presión atmósferica sufre una transubstanciación. A veces para bien, a veces para mal. No toda la comida alcanza las cotas que permiten acceder al misterioso sabor conocido como umami. Eso le pasa al jugo de tomate y otras selectas viandas. Lo juro por esta (+).
O sea, mi descubrimiento jitomatero en los cielos del mundo sólo es asequible en la tropósfera. Inútil suponer que lo disfrutaran en Ixtapa, Apatzingán, Morelia (1920 metros sobre el nivel del mar) o Toluca (2600 metros sobre la mar oceana). Eso sólo ocurre en la tropósfera.
Una vez asumida esa condición sine qua non, la vida puede seguir con la esperanza de que en este 2025 ustedes puedan volar y pedir su cachonda bebida carmesí.
Aprovecho estas últimas líneas para recomendarles la novela de Laia Jufresa (Umami). A mí me gustó mucho y confío en que a varios les gustará.
Sobre esa historia me eché un rollo hace un par de años y se publicó aquí, en esta revista electrónica.
Pero si alguien está interesado en leer esa reseña y quieren que se las mande personalmente, nomás me dicen “¡quiero!” y se las mando de inmediato.



