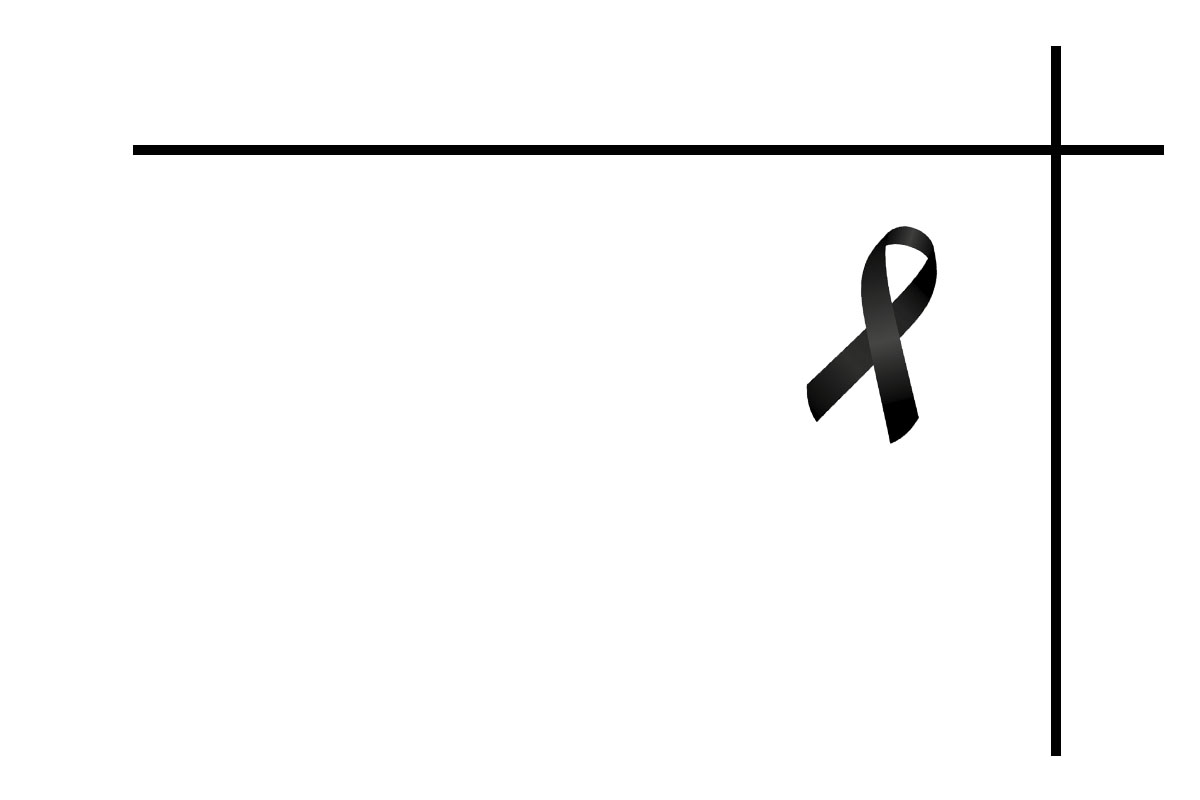Por Raúl Mejía
Hace cosa de un mes, una persona a quien le tenía aprecio decidió suicidarse. No era mi amigo en el sentido “tradicional” del término. Nunca jugamos dominó ni compartimos confidencias o chismes. Éramos un par de buenos conocidos. De esos que cuando se encuentran se nota la simpatía mutua (o eso quiere uno creer ¿verdá?) Eso era, para mí, Héctor Ceballos. Un tipo a quien siempre le tuve aprecio en los treinta años que mantuvimos una relación tranquila, de conocidos que se caen bien y lo refrendabábamos cada vez que el azar nos juntaba para charlar de manera generosa, amable y sin aspavientos.
Nuestro último encuentro fue hace trece meses, en abril de 2019. Fue propiciado por un amigo desde la lejana adolescencia: Gilberto Bibriesca, quien extendió una invitación a dos docenas de sus valedores para darle curso (luego de la presentación de un libro de un tipazo llamado Vicente Quirarte) a una comilona fundamentada en guisos de la Tierra Caliente michoacana. Ya se sabe: una invitación a la presentación de un libro sólo se acepta de manera jubilosa si después hay una ingesta pantagruélica. Ese fue el caso: libro, presencia del autor, bebestibles y comida.
Todo perfecto.
La siguiente noticia sobre Héctor me la asestó el mismo Gil y me quedé en la pendeja: se había suicidado. La noticia me la asestó mientras estaba en la fila de un banco en pleno sol canicular adelantado (abril) y cumplí el protocolo soltando la frase obvia: “¡ay, no mames!”
La muerte de cualquier persona desata un número significativo de comentarios, pero hasta ahora caí en la cuenta de lo importantes que son las redes sociales para esparcir y dar a conocer, urbi et orbi, cualquier tipo de opiniones y sobre todo tipo de sucesos. La muerte de Héctor no fue la excepción. Llamó mi atención, por ejemplo, el poco tacto de quienes no guardaron prudente silencio frente al hecho ineluctable. Nada se puede hacer frente a esas muestras de indolencia.
Lo bueno es que dejan una muestra documentada del tipo de personas que muestran ser ante acontecimientos tan tristes. Otros expresaban lo entrañable, inteligente, amoroso y buen amigo que era Héctor y hay un tercer sector: el que se asume como usufructuario de la “amistad verdadera” con el pirado, esos y esas que “de verdad lo conocieron” y sueltan anécdotas exclusivas…
El caso es que, para fines prácticos, todos los que se mueren ya no se enteran. No pueden responder a las injurias, desdenes, lisonjas ni muestras de afecto. Ora sí que “ya para qué”.
Pienso que las personas que deciden terminar con su vida por sí mismas sufren cuotas de dolor y valor extremas: una enfermedad incurable y dolorosa, la pérdida de un amor, la muerte de un ser querido, la penuria material y económica o una existencia que se torna inhabitable, como la que padecen aquellos que son víctimas de esa gangrena existencial que nos mata en vida sin matarnos (nos deja secos por dentro).
Se conoce como depresión. Hay quienes logran sobrellevar los agobios, pero algunos simplemente no. Soy de esa banda que no libra fácilmente las adversidades y sé de esa muerte en vida que es agotarse deprimido -las veredas siniestras de ese cáncer del alma no se controlan en meses; si nos va bien, en varios años es más o menos vivible el transcurrir esos pasajes tenebrosos.
Hace casi un año pasé por una experiencia limítrofe que, por algunos momentos, me hacía ver la muerte (no el suicidio) como una salida decorosa. El aforismo socrático de “conócete a ti mismo” lo estudié a detalle (entre brumas asépticas y olor a alcohol) entre julio y septiembre del año pasado. Llegué a una conclusión inapelable: soy un cobarde en asuntos vinculados al dolor. Si terminar con la vida por mano propia es un asunto de huevos… los míos no dan la talla.
Luego de Héctor se murieron dos conocidos más. Estoy en la edad en que morirse se convierte en algo más o menos normal. Cuando leí tantas muestras de amor y reconocimiento a los recientes finados me pregunté si alguna vez esos expirados supieron cuánto se les quería, admiraba y, sobre todo, el hueco tan enorme que dejaban al despedirse diciendo “si tienen Netflix, ahí se ven, cabrones”.
Nada más democrático que morirse.
Luego de morirse y de los tres días “prescritos en la Constitución”, todo muerto digno de ese nombre empieza a vivir en quienes de verdad lo quisieron y se muere del todo cuando el último nostálgico de sus anécdotas hace lo mismo. Eso es la realidad. Lo demás es retórica, ganas de sentirse importante y de vivir ansioso por el hueco que dejaremos en el corazón de los deudos. Les tengo noticias frescas del más acá: todos los huecos terminan por llenarse.
En este párrafo, algunos de ustedes dirán “¿qué pinche pedo contigo, Raúl? ¿Te vas suicidar y te estás despidiendo? ¡Háznosla buena!”
No.
Es más sencillo e incluso divertido. Haré obituarios para algunas personas que conozco antes de que se mueran. Todos los “obituariados” gozan de cabal salud, pero me inquieta no alcanzar a decirles dos tres cosas sencillas antes de que partan al más allá y ya sé, no necesitan recordármelo: las posibilidades de que yo entregue los tenis antes que ellos son muy amplias.
Los textos que les endilgaré son “obituarios atípicos”. Nada desbordados. De hecho, breves.
Para llevar a cabo esta empresa fue necesario acudir al rigor académico en versión light y fue menester hacerlo bajo una…
METODOLOGÍA DE SELECCIÓN (aprobada por las normas de la sacrosanta e infalible APA, Señora de Todos los Textos Dignos de ser Arbitrados).
No se sabe cuántos textos se emitirán. Eso depende de la eventual aceptación de los «difuntos» para ser obituariados.
No necesariamente son mis “amigos o amigas del alma”. Son personas con quienes se tendió un puente vinculado a la palabra impresa. Encuentros con personas para quienes la lectura se incorporó a su ser y se convirtió en nutriente, sin que ello implique que andan ostentando la condición de lectores. En algunos casos, dos o tres, ni siquiera eran mis amigos a amigas frecuentes… Es más: puede ser que mi afecto ni sea correspondido.
Son pues, de esas personas con quienes siento una conexión que pasa, esencialmente y sin proponérnoslo, por una “tensión libresca” aunque, por lo general, ni hablemos de libros. Ejemplo: se puede conversar sobre pozole y se nota que atrás del platillo ancestral anda Sergio Pitol o Kurozawa o Frank Zappa.
Los obituariados deben dar su consentimiento.
Así pues, cada semana y sin poder precisar cuántos documentos se excretarán (tampoco crean que serán muchos) los invito a que los lean.
NOTA: El título de este texto que recién han leído, es una modificación del que posee un libro de Dzib, monero yucateco de los setenta que dibujaba casi tan feo como Magú. El título real: “La autopsia dirá si ha muerto”.