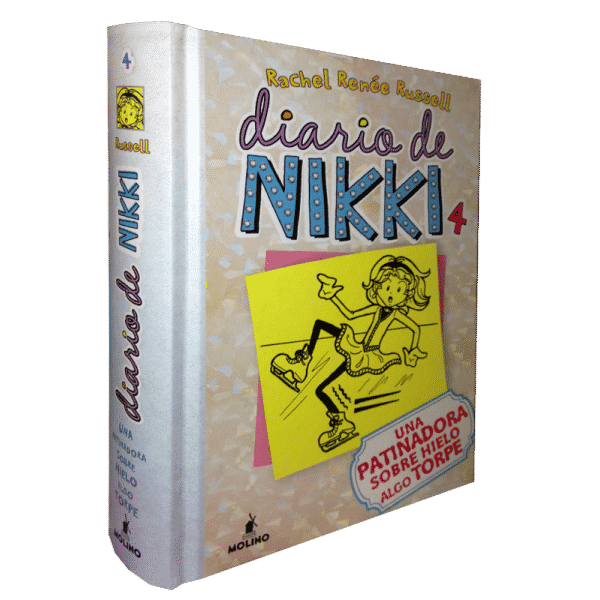Cuando era niño, mi casa carecía de libros literarios, apenas un viejo ejemplar del Evangelio de Lucas Gavilán, de Vicente Leñero. Eso sí, teníamos la Biblia en una hermosa edición de pasta negra que permaneció en estupendo estado durante años puesto que nadie la leía; y varios ejemplares del Reader´s Digest cuyo fin era adornar la sala y que tras despegar la afición de mi padre por la compra de películas y discos compactos cedieron su lugar, terminando guardados en un mueble, debajo del televisor.
En casa de mi abuela, donde pasaba gran parte de mis días, tampoco tenían libros, sólo la colección del Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado (igualmente editado por Reader´s Digest. En aquellos tiempos parecía todo el mundo estaba suscrito a la empresa). A su favor debo decir me ayudó durante mi infancia y adolescencia en bastantes tareas escolares.
Entonces me daba igual que hubiese uno o mil libros en el hogar porque no era un lector. Disfrutaba los días viendo series en la televisión y jugando en las calles con los amigos. A lo mucho leía historietas: Marmaduke y Archie en el suplemento dominical del diario; revistas de Condorito y súper héroes. Cuando escritores más jóvenes que yo mencionan leyeron El Ulises de Joyce a los doce o El Quijote a los nueve porque sus padres tenían buenas bibliotecas, pienso cómo sería hoy de haber comenzado a leer muchos años antes y no a los veinte, tras superar terribles profesores de literatura que me vacunaron contra la lectura. Todavía agradezco el milagro de haberme convertido en lector cuando los hechos vaticinaban lo contrario.
Incluso después de descubrir el gozo por las historias, tardé en darme cuenta del placer que desata poseer un libro. El primero que me perteneció (también a mi mujer) fue una antología de cuentística latinoamericana regalado por una amiga cuando nos casamos. En retrospectiva, pienso cuán curioso debió verse ese único libro en nuestro librero.

Al paso del tiempo y en directa relación con mi formación como escritor, empecé a comprar libros una vez al mes, cada dos meses. Y así habría seguido, primero porque mi situación económica hacía percibir comprar más títulos de los necesarios como un gasto, y segundo, porque no veía sentido en tener más libros de los que era capaz de leer. La percepción cambió cuando leí sobre José Luis Martínez y su mítica biblioteca de más de 70 mil ejemplares. Saber de su pasión por los libros y ver su casa invadida por estos, me impactó.
El descubrimiento y vínculo de aquella majestuosa colección con mi alma y espíritu se concretó cuando leí que concebía sus libros como herencia a sus hijos. Cosa curiosa, actualmente su fondo bibliográfico nos pertenece a todos los mexicanos como parte del proyecto de la Biblioteca de México, en la Ciudadela, junto a las colecciones de otros titanes: Carlos Monsiváis, Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés y Alí Chumacero.
Entonces decidí que si bien no podría heredarle a mi hija casas, tierras, autos, dinero; si lo intentaba podría legarle un mayor tesoro: miles de historias, millones de palabras. El gasto se convirtió en inversión y la imposibilidad de leerlo todo se volvió en la posibilidad de leer cuando así lo deseara. Gradualmente, a mis 35 años, he ido formando una biblioteca que le pertenecerá a ella cuando yo me encuentre en otro plano, con la nada despreciable cantidad de tres mil libros (y contando). Mi meta -utopía- es superar los de José Luis Martínez.
Cuento lo anterior porque mi hija Aura fue adquiriendo consciencia entre libros. Antes de que caminara y pronunciara su primera palabra, mi mujer y yo le regalamos títulos acorde a su edad y también otros para cuando pudiera descifrar signos. Pequeña, los tomaba y ante mi sorpresa los rompía, lamía, arrugaba. Ediciones caras y de lujo se volvían basura en instantes. Sacrilegio incapaz de comprenderlo mi pequeña. Recibí orientación y consejos de amigos quienes me pedían paciencia: “no hay peor forma de acercar a la lectura que obligando”; “ya verás que al crecer entre libros tarde o temprano llegará a ellos sin ayuda.” Sin embargo, no ocurría así y temía lo peor: que no le gustara leer. No comprendía cómo podía ser así si yo representaba el vivo ejemplo de un lector surgido de entre la carencia de obras. Qué ingenuo.
Después de unos años me relajé y opté por no presionarla (antes de llegar a ello la obligaba a leer media hora diaria y me hiciera un pequeño resumen de lectura, le hablaba de libros como si fueran un tesoro prohibido sin capturar su atención, le obsequiaba libros en sus cumpleaños o festividades ante la decepción por anhelar el juguete de moda… entre otras falaces estrategias).
Mis amigos tenían razón, después de un tiempo mi hija fue pidiéndome libros, mas parecía el destino me veía la cara. En una FIL Guadalajara, tras seleccionarle unos títulos de editoriales independientes europeas, la crema y nata de la literatura infantil contemporánea, mi hija me envió un mensaje de voz para pedirme uno de Soy Luna, serie argentina con la que estaba híper enganchada en aquel entonces. ¡Válgame Tot! Pensé en no cumplirle el capricho. Al final lo hice, no sin antes sentirme juzgado por la cajera, creyendo se reía de mí. Otra ocasión me pidió dinero para comprar uno en la feria del libro de su colegio. Yo conocía el acervo y los de sagas de moda eran un porcentaje menor en comparación una selección exquisita de literatura infantil: las probabilidades estaban a mi favor.
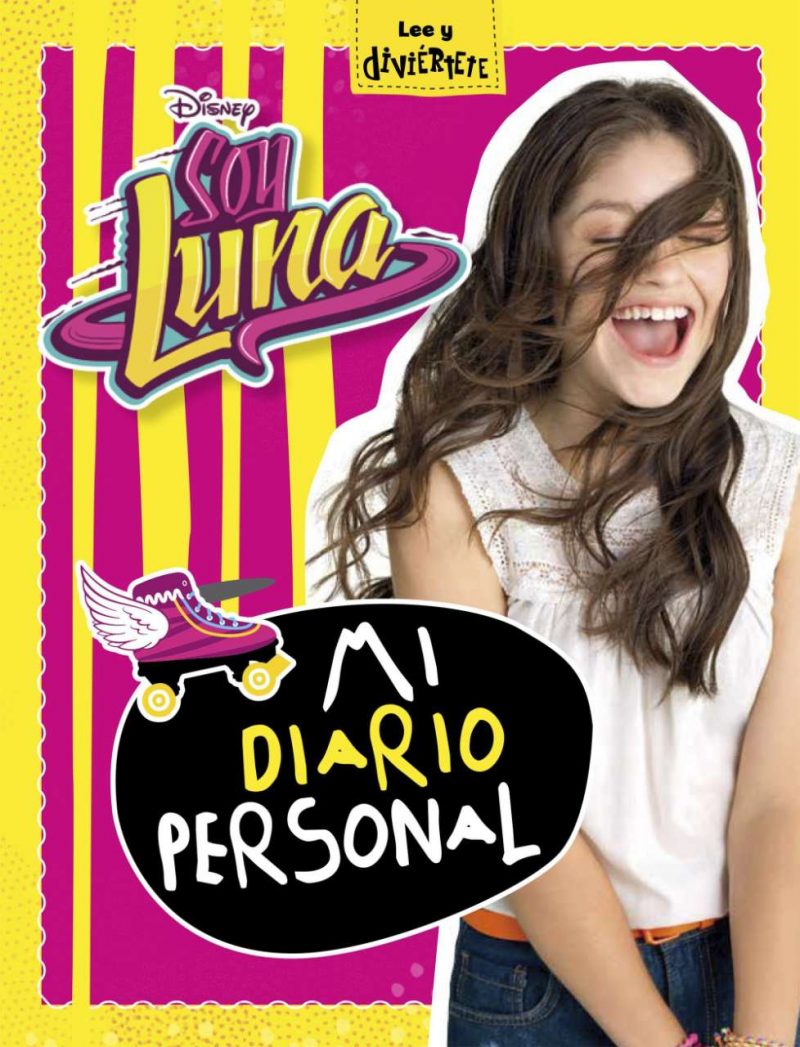
El destino no estaba dispuesto a cumplirme caprichos. Compró uno de los youtubers Vegetta777 y Willyrex: Wigeta y el cuento jamás contado. Entendería después que era un fenómeno común entre chicos de su edad. Salía un libro de moda y hordas de infantes pedían a sus padres se los compraran. Aura, conociendo mi reticencia por ese tipo de literatura se las ideó: comenzó a intercambiar sin que me diera cuenta libros infantiles de los que teníamos en casa por los de El Diario de Nikki.
Cuando caen en sus manos libros que ella desea leer los devora con mayor intensidad que yo. Lee en el auto, en el recreo, antes de dormir… en momentos libres que cualquier niño usaría para otras cosas. Sus libros parecen periódicos envueltos para amaestrar a un can: doblados, con las puntas rotas o desgastadas de traerlos del tingo al tango. Puedo encontrármelos en el auto, en el baño, en el piso o en la cama. Además, no usa separadores porque curiosamente siempre recuerda en la página que va.
Comprendí que quizá fallé en la empresa de convertirla en lectora que yo deseaba que fuera, pero va convirtiéndose en la que está destinada a ser. Hoy en día nada me hace más feliz que ir a la librería y comprarle el título que le sigue. “Vienes por la nueva novela de Millás”, pregunta familiar la vendedora. “No, vengo por el nuevo de El Club de las zapatillas rojas.” respondo con una ligera sonrisa.
¿Qué libros de moda se pondrán mañana? Me da igual, mi ilusión es que siga descubriendo el placer de las palabras.
TE PUEDE INTERESAR