Un escenario infinito: el gran teatro de Oklahoma
Recuerdo que leí América de Franz Kafka cuando tenía dieciséis años. Muchas personas me advirtieron que leer a Kafka era lo mismo que arrojarse al vacío, negarse a uno mismo la posibilidad de soñar, o elogiar la condición nada esperanzadora de las cucarachas. Me decían: “Es un escritor raro, ¿a quién se le ocurre imaginar que el ser humano puede transfigurarse de un día para otro en un insecto repugnante? ¡Es absurdo e imposible!”; o me prevenían: “A largo plazo te sentirás muerto, sin nada que conquistar, es un veneno lento pero muy doloroso; después de leerlo la vida te parecerá gris y repleta de paradojas, además eres muy joven para leerlo… ¿Quién te dijo que lo leyeras?”
No les hice caso; aquel día me lancé presuroso a la biblioteca y pedí un ejemplar de América, ese libro cuya portada me fascinó: Un barco flotaba sobre las aguas de un mar desconocido y fangoso, y del barco bajaba una figura diminuta que posiblemente era un hombre que retornaba a su patria después de largos años de ausencia. De esta manera (preguntándome quién era el personaje que descendía del barco) comenzaron para mí las aventuras de Karl, un adolescente de dieciséis años que pisa el Nuevo Continente por primera vez.
Al leer las primeras páginas reconocí mi error: Karl Rossmann no es un personaje heroico que después de muchos sufrimientos en el extranjero regresa a su patria y es recibido por los suyos, sino un joven indefenso al que sus padres han arrojado de sus vidas. Para ellos sólo queda el recuerdo de su hijo, y como única herencia le obsequian un viejo y desvencijado baúl de la vieja Europa, que contiene un traje de repuesto y algunas fotografías que le recuerdan su antiguo hogar, al lado de sus padres, en aquellos tiempos en que todo era felicidad.
Sin embargo, todas estas cosas le causan una profunda melancolía porque en América no hay nadie que pueda socorrerlo. A muy temprana edad se verá inmerso en una serie de acontecimientos desagradables que le confirmarán la hostilidad del mundo y la crueldad de las personas, pero que a la vez forjarán su carácter y lo harán más fuerte. Es por eso que Karl Rossmann, a pesar de la furia y las frustraciones que descargan sobre él, a pesar de las humillaciones y los insultos, jamás se lamenta de su destino ni derrama una sola lágrima.
Ni siquiera cuando su tío (un empresario neoyorkino influyente y poderoso que Karl encuentra por casualidad en el barco) lo despacha de su hogar y de su corazón por una mínima desobediencia (visitar una quinta en las afueras de Nueva York sin su consentimiento), insignificante a los ojos de cualquiera; ni cuando lo despiden injustificadamente de un hotel, culpándolo de robar el poco dinero que poseía su protectora, que Karl nunca se hubiera atrevido a tocar; ni cuando tiene que abandonar a las personas que más quiere, porque desafortunadamente ellas mismas le han dado la espalda; ni siquiera cuando sus “camaradas” lo traicionan y, aprovechándose de su buen corazón, lo reducen a la esclavitud. Karl es víctima de mil infamias, su alma sufre en silencio, pero aun así no llora.
¿Por qué no se adapta a la miseria y sucumbe al vicio, si la vida le ha demostrado que el más fuerte y deshonesto siempre aplasta al más débil y virtuoso, como lo ha comprobado en sus múltiples experiencias? ¿Qué lo detiene para no volverse un ser malvado y tiránico, como aquellas personas que tanto daño le han causado?
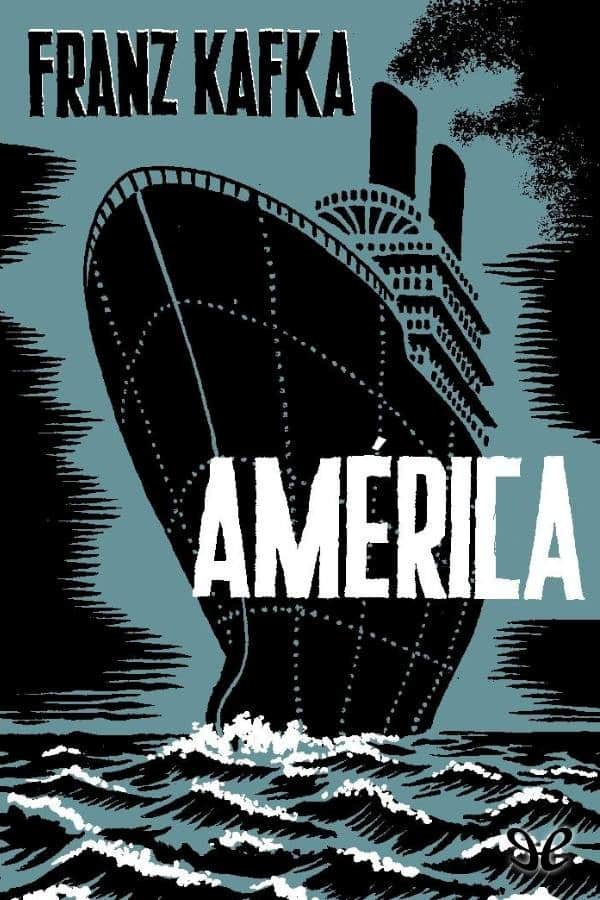
Recuerdo un episodio bellísimo e inspirador que aparece en las últimas páginas de América: Karl, después de una paliza, contempla ensimismado una calle desierta desde lo alto de un edificio, y piensa que ya no pueden ultrajarlo más por la sencilla razón de que ya ha sufrido todo lo que un hombre puede sufrir. En ese momento quiere olvidarse hasta de sí mismo. Entonces se percata de que a despecho de la hora (tres de la madrugada), en el balcón vecino, un joven estudiante de medicina, con ojos fatigados, hojea un libro inmenso bajo la débil luz de una lámpara.
El estudiante le confiesa a Karl que el tiempo de dormir vendrá después, cuando concluya su carrera, a pesar de que en realidad ya no tenga muchas esperanzas de terminarla, porque aunque lograra titularse, ¿de qué serviría si América está llena de “curanderos”? Durante toda la conversación Karl escucha con atención cada una de sus palabras; tal vez se sintió satisfecho de que alguien le compartiera sus pesares y quizá se haya persuadido de que las cosas no andaban tan mal como él pensaba. Lo cierto es que su vida en América cambiaría para beneficio suyo: pronto se hallaría frente a ese anuncio inverosímil del Gran Teatro de Oklahoma, que lo redimiría para siempre de su esclavitud.
¡Ah, un teatro donde hay empleo para todos! Siempre que imagino el Teatro ilimitado de Oklahoma, aquel escenario infinito y fantástico que concibió el genio de Kafka, recuerdo el memorable diálogo entre Karl y una de las tantas amigas que tuvo en su vida pasada: “- ¿Crees – preguntó Karl – que yo también obtendré un puesto todavía? – Con toda seguridad – dijo Fanny – ; es el teatro más grande del mundo”.
También imagino a cuatro mujeres vestidas de ángeles, que desde su pedestal ofrecen un espantoso espectáculo a un público escaso; imagino las gigantescas dimensiones de un teatro ambulante que recorre todo el mundo y que da refugio a cualquier persona; y, por último, imagino el rostro de alegría y satisfacción de Karl Rossmann, que después de un sinfín de contratiempos y dolores encuentra el paraíso que el destino le tenía reservado. En el Teatro de Oklahoma (según refiere la nota final de la novela) Karl encontró “su misión, su libertad, su fundamento vital; más aún, hasta volvió a ver allí, como por encanto celestial, a sus padres, a su misma tierra patria”.
Imagen de portada: Flickr/Pino DeMa
TE PUEDE INTERESAR:


