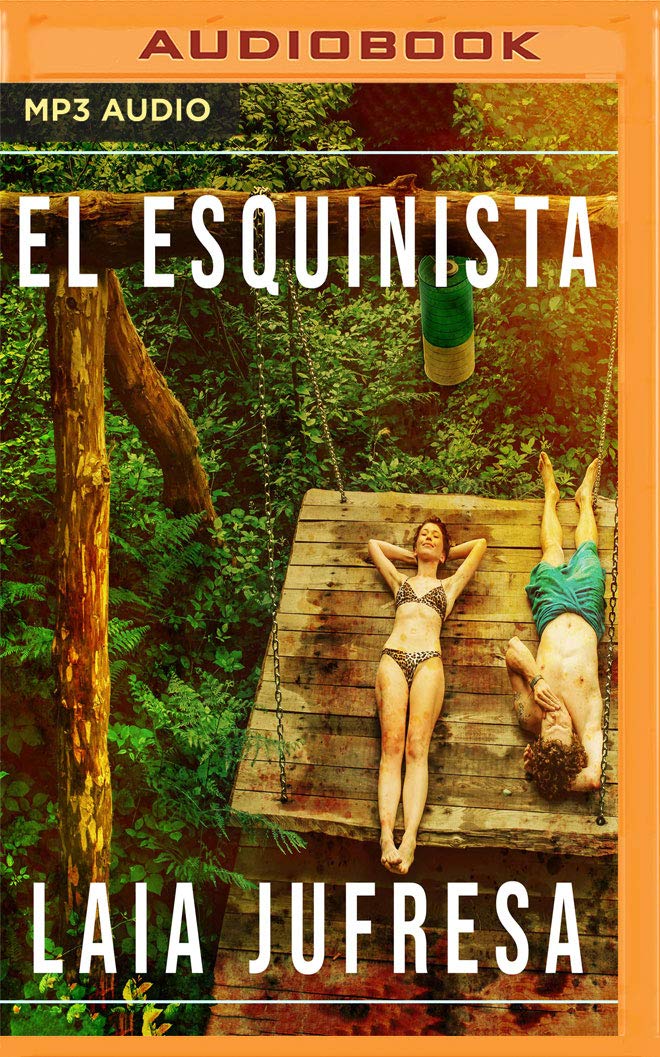Por Raúl Mejía
Todo comenzó cuando me trasladaba de Toluca a Morelia en autobús e iba leyendo acá, bien tranquilo y sin molestar a nadie cuando de pronto, el libro se terminó. Así, como las películas francesas que suelen terminar de manera abrupta y uno se queda en la baba esperando un final tradicional, de esos en donde uno piensa “¡ah, qué peli tan chida acabo de ver, por vida de Dios!”
No fue el caso. El final de la novela me dejó con la sensación de haber sido estafado, pero lo peor estaba por venir: el trayecto hasta la paz de mi hogar aún era largo y no tenía nada para seguir en el galano arte de la lectura. Revisé el Kindle y nada. No tenía ningún libro en la lista de espera. “Necesito leer algo recomendado por alguien que no sea presumido con sus lecturas” y pensé en tres amigas. Saqué mi iPhone y les mandé un aviso lacónico pero concreto: “Recomiéndame algo que hayas leído recientemente y te haya dejado cautivada”. Dos de ellas me hicieron caso como una hora y media después, pero Edurne respondió en menos de cuarenta segundos: “Umami, de Laia Jufresa. No te arrepentirás”.
Nunca había escuchado ese nombre, pero me puse a buscar su libro y pedir un adelanto. En diez segundos ya tenía la muestra y me puse a leer Umami; quince minutos después ya la había comprado. ¡Qué novela tan chida, me cae!
Les voy a dar la información general y si se animan a leerla me lo agradecerán porque yo me tardé varias páginas en entender qué fuckin pex con la forma de narrar de esta mujer. Contrito, confieso: “en un momento dado” dejé la lectura para preguntarme por la edad de la autora: “debe tener como treinta años, sólo a esa edad uno anda como chile en comal queriendo apantallar al mundo con lo chingones que somos” y sí, cuando la señorita Laia publicó Umami andaba empezando la década de los treinta y su forma de escribir la pinta como alguien que se siente la muy muy. Es más, de una vez se los digo: con esta novela se empeñó en demostrar su calidad y “lo que sea de cada quien” sí es muy cañona esta mujer. Les expongo el escenario y los datos generales como un servicio a la comunidad.
Todo transcurre entre los 2004 y el 2000. El clásico flashback pues. Las acciones transcurren en una privada llamada El Campanario. En ese espacio hay cinco casas con los nombres de los sabores que nuestra lengua puede percibir: la familia de Ana, una niña de alrededor de doce o trece años vive con su familia en dos casas: Dulce y Salado. Unos años atrás, la hermanita de Ana (Luz) murió de fea manera. En la casa Amargo vive Marina, una chava que estudia diseño y tiene una extraña afición por inventar colores y palabras para describirlos.
En Ácido vive Pina -amiga de Ana- con su papá. Unos años antes, la mamá, de espíritu jipiteca, los abandonó y desde entonces padre e hija viven solos. En Umami vive el dueño de la privada, Alfonso Semitel, un antropólogo viudo experto en alimentación prehispánica cuya vida transcurre escribiéndole a su difunta mujer (a veces hasta charlando con ella) y enseñándole a Ana los secretos de algunos cultivos que entre ambos llevan a cabo en un terreno aledaño a las casas. Alfonso lleva una relación muy paciente y cariñosa con Ana y Pina, pero sobre todo con Ana.
Estamos ante una “novela coral” y sin curso propedéutico o algún tipo de anestésico, el coro empieza a soltar la sopa. El contexto es mínimo. No hay una sobadita previa. La historia empieza de sopetón. El armado y coincidencia de las piezas es asunto del lector.
No les haré spoilers, sólo les diré que es una historia entrañable sobre el duelo. El luto. Las pérdidas y las maneras que encontramos todos para lidiar con la ausencia de los seres amados que han emigrado al valle de calacas. También es una novela esencialmente de personas (personajes) inmersos en sus carencias y anhelos por ser confortados. Una novela, les decía, en un flashback “desordenado” que nos permite “sentir” cuál lado de la pérdida es el que sufren… y de una vez les chismeo: no es una novela triste. Tiene dosis de humor francamente festejables, como el misterio que rodea al acontecimiento de la regla:
Más o menos pronto empezaría a usar corpiño, y yo tendría que explicarle qué hacer si le baja en la escuela la primera vez. Yo estuve todo ese año con el suéter amarrado en la cintura, por si las dudas, pero no me bajó. Lo bueno es que a Pina tampoco le ha bajado, no como a todas las otras niñas del salón, que hablan de haber aprendido a usar un tampón como si fuera cruzar el Atlántico en velero.
Como en todo coro postmoderno digno de ese nombre, todos hablan y hablan y hablan; incluso las muertas. Es una novela esencialmente en clave femenina (what ever it means). Todo es un caleidoscopio. Un movimiento leve de la mano y la composición cambia: la mamá de Pina vuelve y se va nuevamente; las reflexiones sobre la decisión de no ser mamá por parte de la esposa de Alfredo, dejan a éste con un cúmulo de reflexiones sobre ese hecho; la vigencia de Luz (hermanita de Ana) quien es reiteradamente referida en la historia por parte de Ana, por los vecinos y por sus padres vertebra buena parte de la novela.
Todo, todo, todo se mezcla y, en un principio, confunde. Luego (resignación acaso) uno como lector opta por dejarse llevar por el lenguaje, por el alud de palabras, de historias. Es entonces cuando uno disfruta la historia de Umami, vocablo que, según los japoneses, describe a “lo delicioso”.
Umami, publicada en 2015, es una novela sobre lo cotidiano. Sobre las cargas existenciales que todos sobrellevamos en el día a día y de las maneras que encontramos para seguir conviviendo con nuestros muertos.
Laia Jufresa nació en un pueblo de Veracruz 1983 y desde bien escuincla ha andado como chile en comal por el mundo. Su adolescencia transcurrió en París; a los dieciocho años se mudó a la Ciudad de México, luego estudió quién sabe qué cosa en La Sorbona. Su novela (Umami) fue seleccionada como la mejor novela en español en el Festival de primeras novelas de Chambéry, Francia. Luego recibió el premio PEN Translates Award y fue finalista del The Best Translated Book Award 2017. Actualmente vive en Madrid y hasta da clases a distancia en el muy mexicano Claustro de Sor Juana. Umami es su primera novela y ha sido traducida a un chorro de idiomas: inglés, francés, danés, italiano, holandés, polaco y finlandés. Ha publicado en Letras Libres, Pen Atlas, Words without Borders, El País…
Me informa el director de esta revista (Revés Online) que hace poco recibió un WhatsApp de ella y me lo mostró: “Estimado -aunque infinitamente desconocido- señor Valenzuela: apelo a su sentido común, empresarial y editorial para hacerle una oferta difícil de rechazar: deme la oportunidad de publicar en su revista. Lo haría gratis nomás por el honor de compartir páginas con el licenciado Munguía, Jaime Garba y Valdo Árciga”.
La reacción de Valenzuela fue la clásica de un habitante del valle de Guayangareo: la bateó. No sabía quién era. Me quedé parpadeando repetidas veces pasmado ante la confesión. “Si hubiera leído tu texto hace una semana, ya sería parte de la alineación de Revés”, me dijo todo descompuesto y moralmente derrotado.
Antes de dejarlos a su suerte, les cuento: me quedé pensando en la trayectoria de Laia (su currículum es apantallante y sólo puse una pequeña muestra) y en los mecanismos que se ponen en funcionamiento cuando se trata de poner en el mercado productos de calidad. No soy ingenuo. Todos sabemos que, en general, el talento es una parte importante de ese proceso que culmina en el reconocimiento público, pero hace falta otro kit básico de operaciones y del bendito y neoliberal know how para que se dé el “milagro”. Es posible colocar talentos a nivel global y esos talentos -afortunadamente pocos- existen en Michoacán… lo que no existe (y fueron posibles hace años) son las estructuras para conseguir resultados exitosos, de calidad… y globales.
Dense la oportunidad de leer la novela de Laia Jufresa. Satisfacción garantizada.
Termino el texto con una muestra cruda de mi cursilería trepidante. Es un párrafo del antropólogo Alfonso Semitel recordando a su esposa:
A veces me despierto en medio de la noche y pienso cuánto desperdicié el nombre de Noelia Vargas Vargas. Se me aglomera una energía negra en las piernas, podría patear algo. Pero lo máximo que pateo es la colcha, más como un niño berrinchudo que como un hombre encabronado. Debería haber usado más su nombre, debería haberlo pronunciado en vano. Tiré miles, millones de oportunidades de saborearlo. Cuando hablaba con ella, decía “mi mujer”. Cuando la mandaba un mensaje al celular ni siquiera la saludaba. Escribía llanamente, como si fuéramos inmortales: ¿qué vamos a comer?
Si llegaron hasta esta línea… gracias por su lectura.
TAMBIÉN LEE:
El paraíso no es aquí… y al parecer en ninguna parte